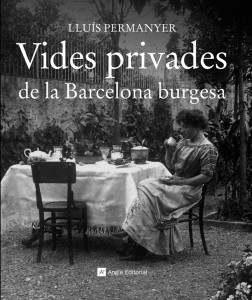Abdullah al Mamun (Shafiq), propietario de la taberna Galiza y secretario organizador de la Asociación Cultural y Humanitaria de Bangladés, fotografiado en el establecimiento de un paisano, en la frontera de los barrios del Raval y Sant Antoni.
Foto: Dani Codina
A excepción de chinos e italianos, el volumen de inmigrantes en Barcelona se ha estabilizado, y son muchas las personas que –coincidiendo con la recesión y el encarecimiento de la vida– han optado por cambiar de municipio o volver a casa. En esta coyuntura se han hecho más visibles nacionalidades hasta ahora poco representadas como los bengalíes, los armenios o los hondureños.
“Recuerdo que al principio éramos treinta y cinco. Hoy somos cuatro mil”. Cuando en 1985 Nabinul Haque llegó a Barcelona con veintidós años y se puso a servir cafés en el antiguo cine Catalunya –donde actualmente se encuentra el centro comercial El Triangle–, ya había estado seis trabajando en Francia y Alemania. Han tenido que transcurrir tres décadas más para que miles de bengalíes de Daca –de donde él es–, de Chittagong (en el este) y de Sylhet (en el nordeste rural), hayan decidido seguir su ejemplo: poner rumbo a Barcelona y, una vez establecidos y con garantías de poder quedarse, traer a esposa e hijos. El suyo, que fue aprendiz de coctelero en Miami, es quien le animó a vender el súper que tenía en el Paral·lel y abrir al lado el restaurante lounge Ébano, que fusiona cocina india y mediterránea. Otros compatriotas también han intentado adaptarse a los gustos culinarios de la población autóctona, como Abdullah al Mamun (Shafiq), propietario de la taberna Galiza, en cuya carta no figuran ni el danbauk –arroz con curri y pollo– ni las lentejas rojas (masoor dal).
Abdullah ejerce de secretario organizador de la Asociación Cultural y Humanitaria de Bangladés, que busca estrechar los vínculos con Cataluña. Un domingo de abril lo pone en práctica en la plaza Dels Àngels, donde tiene lugar el Poyela Boishakh –su año nuevo–, que congrega a centenares de nativos que cantan, bailan y ofrecen productos tradicionales a vecinos y transeúntes. No menos coloristas son las actividades que organiza la Asociación de Mujeres de Bangladés en Cataluña, que permiten conocer de cerca algunas tradiciones marcadas en el calendario como el Pitha Utshob, con el que se da la bienvenida al invierno; o la conmemoración, el 26 de marzo, de la independencia (Shadhinôta Dibôs). Para Mehetal Haque, presidenta de la entidad y esposa de Nabinul, son ocasiones para demostrar que no son “tan cerrados como parece”.
La voluntad de integrarse en la sociedad catalana no está reñida con la defensa de la cultura propia, y es por esta razón por lo que los viernes y los sábados se enseña a pequeños y a jóvenes el bangla en la Escola Pia Sant Antoni. Este idioma milenario, el sexto más hablado del mundo, ocupa un espacio destacado en los libros de historia. El 21 de febrero de 1952 miles de personas se manifestaban en la capital, Daca, en favor de los derechos lingüísticos de su pueblo, y Pakistán –que desde la partición de la India controlaba el territorio y había impuesto el urdú como única lengua oficial– respondió con una matanza. Este día, declarado por la Unesco Día Internacional de la Lengua Materna, los bangladesíes de Barcelona salen nuevamente a la calle para recordar, depositar algún presente en el monumento que se coloca ante el MACBA, y corear juntos al compás de unos armonios el Amar sonar bangla, el himno nacional con letra del poeta Rabindranath Tagore.
No hay que saber leer bangla para distinguir su escritura. Mirando el rótulo de los comercios es como se averigua dónde residen la mayoría de bengalíes. Recomiendo acceder a la barriada del Pedró, en el Raval, por la calle de la Cera y hacer el experimento: el bazar Aalif, el bar Bangla Spice, los colmados Malik y Naba Express (sí, se lee “productos de Pilipinas [sic] y Thailandia”)… En un establecimiento de la calle de la Botella se envía dinero y se recargan móviles, y otras tiendas de conveniencia de los alrededores despachan hasta la madrugada. Los musulmanes suníes naturales de Bangladés acuden diariamente a la mezquita Shah Jalal Jame de la calle de la Riereta, donde muchos hombres llevan puesta la gorra típica (tupi). Sus mujeres, que rezan por separado, van –si es que van– los domingos, cubiertas de cuerpo entero con un shalwar kameez. El tiempo restante, unos y otras, al contrario de los pakistaníes, visten indumentaria occidental.
En zonas más transitadas, como la ronda de Sant Pau, los negocios se dirigen más a los turistas. En La Alhambra, el Diamante y el Kalab Ghar ofrecen especialidades turcas y paellas, y en la rambla del Raval, pese a que pueda sorprender, el Istanbul Kebab, el Fragua Grill, el italiano Toscana y La Reina del Raval son de dueños bangladesíes. Sin embargo, las mejores críticas se las lleva el Tandoori Nights de la calle de las Carretes, quizás porque la cocina hindú que allí se elabora les resulta bastante más familiar a los cocineros bengalíes que los dürüm y la tortilla de patatas.
Los hijos de la diáspora
Si ha habido un lugar maltratado por la historia, este es la empequeñecida Armenia, invadida por los romanos, los bizantinos, los persas, los otomanos y los rusos. Privada de un acceso al mar y con una economía depauperada, sus habitantes han protagonizado una de las mayores diásporas de la era moderna. Se calcula que ocho millones de armenios viven fuera de Armenia; en Barcelona, unos pocos miles. Aquí, muchos han encontrado un balón de oxigeno para reponerse económicamente y prosperar profesionalmente. Es el caso de Babken Karaxjan, a quien es frecuente ver en bancos de la Via Júlia jugando a cartas con otros paisanos. Son personas que vinieron solas a finales de los noventa y que lo han pasado bastante mal, asumiendo trabajos duros y, algunos, incluso, durmiendo en la calle. Con las reformas legislativas posteriores muchos obtuvieron papeles; su situación mejoró y pudieron traer a sus familias.

Los hermanos Frunz y Tigran Manukyan regentan una tienda de fotografía e informática en el paseo de Verdum.
Foto: Dani Codina
Martik Matinyan, de cuarenta y seis años y con dos carreras, vivía en Sant Petersburgo y ni se planteó regresar a su tierra: “Un país rodeado por países musulmanes al que los alimentos tenían que transportarse por avión no podía hacer otra cosa que hundirse”, relata. Le gustaba Barcelona y el Barça, quiso probar suerte como empresario de la construcción y le fue bastante bien hasta que topó con la crisis. Ahora es el encargado de un local de paintball láser, y cuando puede echa una mano a sus conciudadanos. Animó a los hermanos Frunz y Tigran Manukyan para que pusieran en marcha de nuevo una tienda de fotografía del paseo de Verdum, últimamente más orientada a la informática. A un local de enfrente se ha trasladado el club de lucha olímpica Hayastan, donde el campeón de Europa de grecorromana Movses Karapetyan y su hijo enseñan un deporte tan popular en la república caucásica como el ajedrez.
Antes que ninguna otra nación, en el año 301, Armenia declaró el cristianismo religión oficial y fundó su propia iglesia. Pese a que los residentes en Barcelona profesan esta fe, no la practican con asiduidad, y solo algunos se limitan a ir una vez al mes a la misa que se celebra para ellos en la parroquia de la Mare de Déu dels Àngels. Otras fechas señaladas son el 21 de septiembre –Día de la Independencia–, en que la Asociación Cultural Armenia de Barcelona programa actos lúdicos, y sobre todo el 24 de abril, cuando se recuerda el genocidio perpetrado por los turcos en 1915 con concentraciones en el centro y ofrendas a la cruz de piedra (jachkar) erigida en 2009 en la avenida del Estadi, en Montjuïc.

En el barrio de Porta, en el distrito de Nou Barris, Erik Melik-Stepanyan rige el Ararat, un establecimiento especializado en productos alimentarios armenios.
Foto: Dani Codina
Aquella tragedia es “una herida no cerrada”, asegura Sarkis Hakobyan, de la Asociación de Armenia en Cataluña, con sede en Santa Coloma. “Y perdura en los hogares, donde se transmite a los hijos para que comprendan la importancia de preservar su identidad”. Los padres de Erik Melik-Stepanyan y su hermana Elina les llaman la atención si les oyen conversar en español. “Lo entendemos –admite ella–, porque, si no hablamos en armenio, las próximas generaciones lo desconocerán”. Erik tiene veinte años y regenta un establecimiento del barrio de Porta, Ararat, con estanterías repletas de vinos y salsas armenias, verduras en conserva y encurtidas con las que se elaboran las tolma –hojas de parra o de col enrolladas y rellenas de carne de cordero picada– y el contundente jash, una sopa que tiene como principal ingrediente las pezuñas de vaca cocidas. No demasiado lejos, una madre y una hija armenias de Tjumen (Rusia) regentan una tienda en Vilapicina, URSS-CCCP, que en parte se abastece con productos de Nagorno Karabakh –de donde la familia es originaria– y confituras, cervezas y coñac de Erevan.
Huyendo de un ambiente malsano
“No todo lo que dicen de allí es cierto”, me comenta Jorge Irias al poco de presentarnos. “Pero casi”, añade. Jorge es el responsable de la multitudinaria fiesta que se monta a finales de verano en el Poble Espanyol y que reúne a miles de catrachos (hondureños), que celebran juntos el Día de la Independencia. Mucho menos concurrida, pero igualmente significativa, es la procesión que tiene lugar cada 3 de febrero en el Poble-sec en honor de la virgen de Suyapa. De la sede de la Asociación Cultural Social de Arte Culinario de Honduras y Amigos en Cataluña, en la calle Murillo, sale a hombros la figura en un desfile litúrgico que recorre algunas calles y que acaba en el Centro Cívico El Sortidor. Es precisamente en este equipamiento donde los sábados más de un centenar de hondureñas y cuatro varones contados aprenden catalán. Es el colectivo foráneo que más se apunta a los cursos del Centro de Normalización Lingüística.
De los ocho mil hondureños censados en Barcelona, un 72,6 % son mujeres. Ellas –mucho más formadas– son las primeras en querer alejarse de aquel ambiente malsano que se respira en Honduras, con altos índices de absentismo escolar y donde las bandas y los narcos campan a placer, secuestran, extorsionan y asesinan. En el año 2016 se registraron 5.150 homicidios (4.680 víctimas fueron hombres); los departamentos de Cortés y Atlántida –de donde es Jorge– se llevaron la palma. Él vino en 1984, en plena fiebre preolímpica, cuando en Honduras el problema era la contra (la guerrilla contrarrevolucionaria nicaragüense, que tenía su base allí). “Yo era perito mercantil –informa–; no había tocado nunca un ladrillo”. Pasadas tres décadas sigue impermeabilizando terrados y reformando cocinas, baños y fachadas. “Desde que estoy en Barcelona –explica– han venido trescientos familiares”. Así, gracias al efecto llamada, es como ha crecido esta comunidad, la más numerosa entre las extranjeras en siete de los trece barrios del distrito de Nou Barris, y la que más demandas de refugio solicita; peticiones que acostumbran a concederse en seis meses.

El hondureño Wilson Hernández y su esposa ecuatoriana regentan un supermercado con amplia oferta de productos latinoamericanos en el barrio de Verdum.
Foto: Dani Codina
En una cafetería de la calle Almansa, en el barrio de Verdum, donde venden espumillas –un dulce tradicional de Honduras– he conocido a Gabriela Padilla, de tan solo veinticinco años, que se dedica a la limpiar casas porque en Tegucigalpa, donde ha dejado a su madre y a su hijo, le resultaba imposible encontrar un trabajo. “No me da para traerlos aquí”, confiesa, resignada. Un poco más arriba Wilson Hernández y su mujer ecuatoriana tienen un colmado con mucho género de procedencia hondureña: desde camotes (un tipo de boniato) y patastillos (un tubérculo parecido a la patata), hasta semitas –una delicia azucarada–, tabletas de coco, frijoles licuados, maíz en polvo y vinagre de piña. Él trabajaba en una empresa textil de San Pedro Sula –la capital industrial– y se hartó de ser atracado los viernes, el día en que los empleados cobraban.
En la barra de Zona Hondureña, en Prosperitat, Gerson Miguel Hernández, que sobrevive haciendo todo tipo de “trabajillos”, reconoce que se lo pensará dos y tres veces antes de volver a su país. “Cuando te informan de que te han matado a ese o aquel amigo, se te pasan las ganas”. El propietario del restaurante, Adelmo Trejo, estuvo tres veces a punto de perder la vida. “¿Y sabes por qué? Por un teléfono móvil” (celular, dice, tal como se los conoce en Honduras). Me lo cuenta mientras su mujer, Carla Cortés, prepara baleadas, catrachitas y carne asada para los comensales que toman un refresco de tamarindo mientras esperan los platos.
Según Jorge, muchos centroamericanos intentan entrar en Estados Unidos pero los deportan en aviones enteros, y cuando eso ocurre Europa es la única alternativa. Son hondureños de Tegucigalpa, de la industrial San Pedro Sula, de Olancho… Los hay de piel blanca y rubios (de Santa Bárbara), negros garífunas (de La Ceiba), lencas (de Lempira) o misquitos (del cabo Gracias a Dios). Y todos, sin excluir a ninguno, comparten un mismo anhelo con el resto de inmigrantes que han contribuido a transformar nuestra ciudad: sentir suya Barcelona.