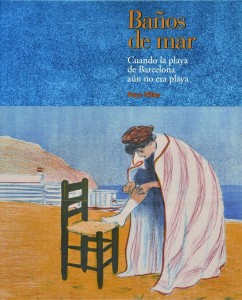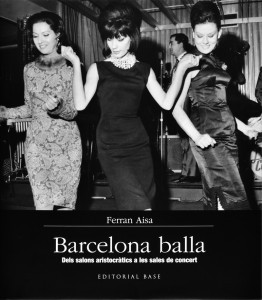La sombra del viento recrea una urbe gótica con las artes propias del mundo audiovisual. En sus páginas, que tienen como referentes los grandes autores que posaron antes su mirada sobre Barcelona, el espíritu de la ciudad toma un vuelo universal.
Carlos Ruiz Zafón puso en 2001 a la gran novela de Barcelona en la órbita del best seller con La sombra del viento. Sus méritos: entroncar con la narrativa de tradición realista para imaginar una ciudad gótica con las artes del audiovisual. El escritor no persigue un rigor histórico, sino crear atmósferas inolvidables. La Rambla se nos aparece bajo “un sol de vapor” que se derrama “en una guirnalda de cobre líquido”.
Barcelona y sus misterios, como el folletín que Antonio Altadill popularizó en el último tercio del XIX. Dragones modernistas de hierro forjado: brumosas historias de melancolía y desasosiego. Topografía: pétreo Barri Gòtic, salobre Ribera, nocturno Raval, gaudiniana Sagrada Família, torres burguesas en Pedralbes, Sarrià o el Tibidabo; Montjuïc, con su castillo y su cementerio mirando al mar. Del canon barcelonés, Ruiz Zafón subraya títulos en lengua catalana como La fiebre del oro, de Narcís Oller: la Barcelona del Bolsín y la ambición financiera en la primera gran novela de una Ciudad Condal en tránsito hacia una modernidad que va de 1892 a 1992; y también La Plaza del Diamante y Espejo roto, de Mercè Rodoreda: confidencias cotidianas entre visillos de posguerra.
De la literatura barcelonesa en castellano, La verdad sobre el caso Savolta, de Mendoza, o la Rosa de Fuego del pistolerismo… Aunque confiesa que la historia que más le ha impactado es Nada, de Carmen Laforet, porque “captura un cierto aire de la Barcelona intangible”. No es casualidad, a modo de homenaje, que la ganadora del primer Nadal viera la luz en mayo del 45 y La sombra del viento arranque precisamente en verano de ese año. La profunda impresión de Andrea al llegar a una Estación de Francia donde nadie la espera podría equipararse al Daniel Sempere que se adentra en una Barcelona enigmática; ambos perciben la húmeda atmósfera del misterio, que sobrecoge y atrae. Escribe Laforet: “Un aire marino, pesado y fresco, entró en mis pulmones con la primera sensación confusa de la ciudad. Una masa de casas dormidas; de establecimientos cerrados; de faroles como centinelas borrachos de soledad”.
Sensibilidad de la soledad equiparable a las heroínas de Rodoreda y su particular forma de metabolizar colores, olores y objetos olvidados entre sombras del pasado. En cuanto a Eduardo Mendoza, su humor paródico de los detectives cripticocríticos palpita en el locuaz y picaresco Romero de Torres, “asesor bibliográfico” de la librería Sempere que combate con irónica erudición el ácido reflujo de una memoria personal inquietante.
Ruiz Zafón destaca también la obra de Juan Marsé y, por su valor documental, Mariona Rebull y El viudo Rius, de Ignacio Agustí. El viudo Rius encarna al fabricante textil barcelonés que consume sus días entre balances del proteccionismo económico –tema que aborda también Oller– y la obsesión por una mujer. Lo vemos acompañar a su hijo Desiderio a los escolapios de Sarrià, que están muy cerca de los jesuitas, donde el autor de La sombra del viento estudió y quiso que estudiara Julián Carax: “La fachada, salpicada de ventanales en forma de puñal, recortaba los perfiles de un palacio gótico de ladrillo rojo, suspendido en arcos y torreones que asomaban sobre un platanar de aristas catedralicias”. En ese colegio burgués, Ruiz Zafón conjuga secretos familiares con la ironía mendocina de las criptas embrujadas: “En sus buenos tiempos, digamos que entre 1880 y 1930 más o menos […] acogía a la crema de los niñatos de rancia alcurnia y bolsa sonante”.
Los pasajes y paisajes que atraviesa el nuevo rico Gil Foix de La fiebre del oro –calle Ample, plaza del Palau, la Llotja, la Ciutadella de la Exposición de 1888 y también la montaña de Montjuïc– enmarcan la Barcelona de Ruiz Zafón y la de Eduardo Mendoza. El primero mueve sus intrigas en esa topografía y el Mendoza de La ciudad de los prodigios da el nombre de Delfina –el mismo de la hija de Gil Foix– a la chica de la pensión donde Onofre Bouvila inicia su escalada crematística.
Teniendo como referentes a esos autores en catalán o en castellano, Ruiz Zafón pretende compartir la “mirada” sobre una Barcelona solo posible en la literatura; identificarnos con las sensaciones de sus personajes. Un ejercicio que no debe confundirse con una forma de nostalgia que se le antoja peligrosa e inexacta.
Más autores predilectos, más allá del canon barcelonés: Charles Dickens y Stephen King. La conexión folletinesca y el misterio “monstruoso” nos conducen hasta el borgeano Cementerio de los Libros Olvidados bajo la luz macilenta de la calle Arc del Teatre; allí, el impulso del buscador de tesoros empuja a Daniel Sempere hacia el libro que rubricó Julián Carax, aquel escritor maldito: “Hubo un tiempo, de niño, en que quizá por haber crecido rodeado de libros y libreros decidí que quería ser novelista y llevar una vida de melodrama”. El espíritu de esa Barcelona eterna y sugestiva aletea, hasta alcanzar un vuelo universal, en las páginas de La sombra del viento.