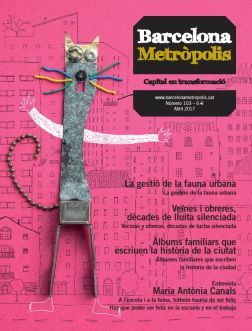Una visión en positivo de los olores urbanos abre la puerta a considerarlos un elemento del marketing urbano. La desodorización de las ciudades y su clonación olfativa –los mismos olores en todas partes– son herederas del urbanismo moderno, empeñado en liberar de emoción los espacios públicos.

Plantas en el Park Güell, que con Montjuïc y el parque de la Ciutadella concentra los olores de tierra y vegetación.
Foto: Dani Codina
Cerramos los ojos. Nos ponemos tapones en los oídos. Y las únicas pistas para averiguar dónde estamos nos llegan por la nariz. Olfateamos los humos del tráfico. El olor a patatas fritas industriales de un establecimiento de comida rápida. El perfume de una señora que pasa junto a nosotros. Y el de una tienda de la misma cadena de ropa donde compramos los tejanos que llevamos hoy.
Al quitarnos la venda de los ojos y destaparnos los oídos, descubrimos que estamos en el paseo de Gràcia. Un minuto antes nos podrían haber dicho que se trataba de la avenida comercial de cualquier otra ciudad europea y nos lo habríamos creído.
Las ciudades se han desodorizado. Se han convertido en olfativamente neutras y estériles. Y no es un fenómeno nuevo, sino que se remonta al siglo XIX con el movimiento higienista, que denunciaba la falta de salubridad y de higiene de las poblaciones industriales. Desde entonces, en las urbes de Occidente, a los olores, incluso a aquellos que no se consideran necesariamente desagradables, se les ha otorgado una connotación negativa, y toda gestión en este sentido se ha enfocado a eliminarlos. Hay que añadir que, a causa de la globalización, en todas las ciudades se han establecido los mismos tipos de establecimientos, que aportan los mismos olores, por lo que las zonas urbanas se han convertido en clones desde el punto de vista olfativo.
La desodorización y la clonación de las ciudades son herederas del urbanismo moderno, que busca “liberar de emoción los espacios públicos”, de modo que acaban convirtiéndose en “amorfos”. Lo explica Joan Nogué, catedrático de Geografía de la Universidad de Gerona y, hasta hace poco, director del Observatorio del Paisaje de Cataluña, quien añade que, como reacción a la globalización, se ha producido un cambio de paradigma basado en “un retorno a los lugares, entendidos como una porción de espacio con idiosincrasia propia desde donde damos sentido al mundo”. Pueden ser una escuela, una plaza, un árbol, una bodega, la curva de una carretera, “rincones ínfimos de la ciudad de aspecto anodino” que se llenan de significado y “que encarnan la experiencia y las aspiraciones de las personas, evocan recuerdos y expresan pensamientos, ideas y emociones diversas”, y a los que nos sentimos arraigados. Y son los sentidos quienes juegan un papel clave en la intermediación entre el espacio físico y las emociones.
El sentido más poderoso
Para viajar en el tiempo y en el espacio y hurgar en nuestra memoria no hacen falta DeLoreans provistos de un condensador de flujo, ni la TARDIS del Dr. Who, ni la máquina del tiempo de H. G. Wells. Basta con saborear un pedacito de magdalena mojado en una infusión de té o de tila, como diría Proust, para transportarnos a la infancia. O topar con alguien que gasta el perfume que usaba el abuelo, para echarle de menos. U olfatear un mango dulce y maduro como los que probamos en Brasil para imaginar que estamos de vacaciones tumbados en una playa de arena blanca.
El olfato tiene el poder de evocar recuerdos y despertarnos emociones más que ningún otro sentido, y la razón es, sencillamente, que los olores están conectados con el sistema límbico, la parte más primitiva de nuestro cerebro, que regula las emociones y construye nuestra memoria.
Pese a ser tan importante en nuestro modo de experimentar el mundo, el olfato ha sido históricamente el sentido que más se ha menospreciado en la tradición científica y filosófica occidental. A partir del nacimiento de la filosofía en la antigua Grecia, hace 2.500 años, la vista y el oído pasaron a ser considerados los sentidos nobles, por un lado porque se asociaban a la mente y al espíritu, y, por otro, porque se podían cuantificar objetivamente y, por lo tanto, permitían interpretar la realidad de forma racional. Al tacto, al olfato y al gusto, en cambio, se los vinculaba al cuerpo y a los instintos más primarios –servían para gestionar las necesidades fisiológicas como alimentarse y reproducirse, y para garantizar la supervivencia–, y proporcionaban sensaciones subjetivas que no podían medirse.
Esta jerarquía de los sentidos también se manifiesta en los espacios urbanos, de modo que, en Occidente, los olores raramente se tienen en cuenta en la gestión urbanística y, si se toman en consideración, es “en términos de control y gestión –separación, desodorización, enmascaramiento y aromatización–, pero no con el fin de preservar y celebrar los olores que gustan a las personas”, denunciaba Victoria Henshaw, profesora de Urbanismo y Diseño Urbano en la Universidad de Sheffield y autora del libro Urban smellscapes (2013), en una cita recogida por el periódico The Guardian en su obituario.

Sardinas en un puesto de pescado de la Boqueria, uno de los principales parajes de donde emanan aromas de comida.
Foto: Dani Codina
La relación con los olores, en cambio, es muy diferente en la cultura oriental, donde son valores urbanos a conservar y potenciar. En Japón, sin ir más lejos, en el año 2001 el ministerio de Medio Ambiente hizo un llamamiento popular para elegir los cien lugares del país cuyas cualidades olfativas había que preservar. Entre los elegidos, Kushiro por su niebla marina o Koriyama por el olor a goma de pegar de las callejuelas donde se concentran los artesanos de muñecas.
Una visión en positivo de los olores urbanos, tal como sugiere Henshaw, abre la puerta a considerarlos un elemento a utilizar en el marketing urbano. Así, de igual modo que las multinacionales de ropa y las cadenas hoteleras de lujo recurren al marketing olfativo para crear marca, podría hacerse lo mismo con las diferentes áreas de la ciudad, y a poder ser sin necesidad de usar aromas artificiales, sino respetando y potenciando los propios.
En el marco del resurgir del interés por los lugares de que habla Joan Nogué, y dado que los olores urbanos hacen una contribución vital a la construcción de la identidad colectiva de lugar, se plantea, también, el gran reto de incorporar los olores urbanos positivos a la planificación urbanística. “Nuestra nariz es una gran máquina de big data que puede captar hasta un trillón de olores, de los que los gobiernos locales gestionan una porción ínfima, quizás entre diez y cincuenta, normalmente negativos”, explica Daniele Quercia, investigador de Laboratorios Bell de Nokia en la Universidad de Cambridge. El motivo por el que se prescinde de los demás olores es que “son muy difíciles de detectar”, entre otras cosas, porque son subjetivos y efímeros, y este es “el principal obstáculo a la hora de incorporarlos al planeamiento urbanístico”.
En el campo de la investigación se ha intentado medir los olores de diversas maneras –con narices en forma de trompeta que miden aspectos como la intensidad y la duración, mapas en línea alimentados colectivamente y rutas olfativas en las que participan grupos reducidos de personas–, pero no han sido efectivas porque requieren una gran implicación colectiva.
De las pituitarias al planeamiento
“¡Detengámonos! ¿Perciben algún olor?” Deben ser las dos frases que Kate McLean, doctoranda en el Royal College of Art de Londres, ha pronunciado más veces durante la fase de recogida de datos de su tesis doctoral, que consiste en diseñar mapas olfativos de las ciudades a partir de la percepción humana. Kate McLean ha llevado a cabo diversas rutas olfativas o smellwalksen ciudades como Barcelona, Singapur, Londres o Nueva York, en las que ha invitado a los participantes a olfatear sus calles y describir los aromas que iban detectando. En un primer estadio, los resultados se ilustran con mapas pintados con acuarelas en que los colores informan de si las fragancias son agradables o no, y la magnitud de las manchas, de su intensidad y duración. Al mismo tiempo, en un archivo de Excel, McLean reúne el vocabulario usado por los participantes para describir los olores detectados en tiempo real durante la ruta. Son habituales palabras como “vómito”, “hierba” o “metro”, pese a que, de vez en cuando –explica con una sonrisa– recoge algunas tan originales como “pacharán y puro”, que alguien le dijo en Pamplona, o “secretos profundos y oscuros”, que le dejaron caer durante una ruta nocturna por Singapur.

El olor de contaminación es dominante en algunas de las zonas atravesadas por grandes rutas urbanas.
Foto: Dani Codina
Uno de los resultados de la recogida de datos efectuada por McLean es un vocabulario de 285 términos que ha servido de base para una investigación liderada por Daniele Quercia y realizada para diversas ciudades, entre las cuales se encuentra Barcelona. Los términos se cruzaron con las etiquetas utilizadas en Twitter y en los textos que acompañan las fotografías georreferenciadas en Flickr e Instagram. El producto son mapas elaborados sin necesidad de una implicación colectiva, y que podrán servir como herramienta para incorporar los olores en el planeamiento urbanístico y hacer su seguimiento.
¿A qué huele Barcelona?
En total, para nuestra ciudad se utilizaron 74.381 fotografías de Flickr, 5.637 de Instagram y 3.915 tuits. El mapa olfativo resultante revela que los olores predominantes tienen que ver con la comida y la naturaleza, mientras que las emanaciones que caracterizan Londres están relacionadas con las emisiones del tráfico y los desechos. En Londres, el olor de comida se concentra sobre todo en el mercado de Borough; en Barcelona, en el de la Boqueria y en zonas como el Born o la Barceloneta. En cuanto al olor de naturaleza, puesto que la experiencia olfativa está condicionada, entre otros factores, por la calidad del aire, predomina en el parque de Montjuïc y en el Park Güell, y se anula en las calles próximas a la Ronda Litoral o a la Travessera de Dalt.
Los efluvios de desechos y tabaco se localizan en áreas de activitat nocturna como la Barceloneta y la playa de Bogatell, o, en Londres, Blackfriars y Elephant and Castle. Por Shoreditch, al nordeste de la capital británica, se percibe el olor de productos de limpieza. El de productos químicos se detecta en zonas industrials como Sant Adrià, los alrededores del hospital de Sant Pau y las grandes estaciones de tren.
En materia de olores dos y dos nunca serán cuatro, pues su percepción depende de factores individuales, sociales y de contexto. Pero la aproximación de Quercia et al. abre vías que facilitarán que la interpretación de los olores se incorpore a disciplinas como las artes y las humanidades, las ciencias computacionales o el planeamiento urbanístico.