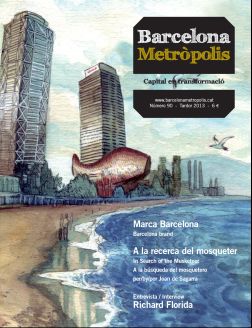¿Qué visión tenía Cervantes de Barcelona? Gaziel le dedicó un pequeño ensayo que apareció en el Libro de Oro de la Exposición de Sevilla de 1930, donde da cuenta de la admiración que el autor del Quijote sentía por la capital de Cataluña, más allá de los conocidos ditirambos. El artículo, que ofrecemos en extracto, forma parte de la antología Tot s’ha perdut, publicada en la colección Biblioteca del Catalanisme, de RBA La Magrana.
Uno de los más largos y crudos inviernos que se recuerdan en Europa –el de 1929–, a primeros de febrero andaba yo, una mañana, por las afueras de Barcelona, en compañía de cierto amigo mío, alemán de Königsberg, que acababa de llegar por vez primera a España. Después de haber caminado apaciblemente un par de horas, tuvimos que sentarnos a descansar al aire libre, en pleno campo […]. Estábamos así, respirando la tibia soledad sin viento, mudos de bienestar inefable, cuando mi amigo alzó los ojos y descubrió, de pronto, por encima del muro blanco que nos resguardaba, las ramas más altas de un almendro en flor, que asomaban todavía estremecidas de su reciente y delicado milagro, enarbolando sobre el esmalte profundo del cielo su resplandor de aurora vegetal. Mi amigo de Königsberg lanzó un suspiro. Miraba la tapia encalada, miraba el almendro, miraba el espacio. “¡Y pensar que estamos a tres de febrero!”, dijo al fin. Entonces, no sé por qué, se me ocurrieron aquellas mágicas palabras de Cervantes sobre Barcelona: “Mar alegre, tierra jocunda, aire claro”…
* * *
Que yo recuerde, Cervantes escribió tres elogios de la capital de Cataluña. Mejor dicho: dos de Barcelona y uno de los catalanes en general. El más conocido es aquel, tan sobado […], que figura en el capítulo LXXII de la segunda parte del Quijote […]: Barcelona, “archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza, única” […].
Quien esté acostumbrado al estilo cervantino y relea atentamente esas frases ampulosas, llenas de adjetivos laudatorios y de hipérboles a granel, experimentará –sobre todo si es catalán– esa especie de sofocación que producen en el que las recibe (a menos que sea un tonto de solemnidad) las manifestaciones de una cortesía excesiva. Esa manera de alabar, tan aplastante para el alabado, era una moda del tiempo […]. ¿Querrá esto decir que la proverbial admiración del gran escritor castellano por Cataluña, y en especial por Barcelona, es una cosa falsa? De ninguna manera. No solo es cierto que Cervantes sentía una viva atracción por esta tierra hispana y por su capital, sino que, además, yo me atrevo a decir que ningún otro artista, antes o después de él, ha sabido descubrir mejor la esencia del paisaje catalán mediterráneo, ni fijarla en una más breve y definitiva expresión lapidaria.
Pero esa fórmula insuperada no figura, precisamente, como vamos a ver, en ninguno de los fragmentos transcritos. Está en otra parte, y está en el Quijote […].
A medida que Don Quijote y Sancho se van acercando a nuestra tierra el lector experimenta poco a poco una sensación rarísima, como si el aire que circula por las páginas de la obra, en los claros del texto y en las interlíneas, fuese cambiando por momentos. Amo y criado atraviesan silenciosa y solitariamente la estepa aragonesa […]. Y apenas entran en tierra catalana, se produce una profunda mutación en el paisaje, en la atmósfera que rodea a los dos aventureros y hasta en el mismo ritmo interior de la obra. “Les tomó la noche […] entre unas espesas encinas o alcornoques”. Esos alcornoques y su desacostumbrada densidad, digna de ser notada, son uno de los imperceptibles toques de pluma, que más bien parecen de varita mágica, característicos del arte genial de Cervantes […]. La brisa marina, el viento húmedo del Mediterráneo se va filtrando por las hojas del libro y viene a refrescar las áridas sienes del sublime loco aventurero. Y lo primero con que topa su criado, cuando iba a descabezar un sueño arrimándose al tronco de un árbol, es con las piernas de algunos forajidos y bandoleros ahorcados, colgando de las ramas. “Por donde me doy a entender –dice certeramente Don Quijote, al constatar el hallazgo macabro– que debo de estar cerca de Barcelona”. Y poco después, amo y criado caían en las manos rudas y caballerosas, temibles y francas, del bandido romántico Roque Guinart. Aire de fronda, aire de mar, rebeldía y pasión, dinamismo exaltado y llaneza robusta. ¡Ya estamos en Cataluña!
“Tres días y tres noches estuvo con Roque –dice Cervantes–, y si estuviera trescientos años, no le faltara qué mirar y admirar en el modo de su vida”. Esta será la actitud de Don Quijote durante toda su estancia en Barcelona: una actitud pasiva y asombrada, diametralmente opuesta a su carácter íntimo. La actitud natural en quien está descubriendo el Mediterráneo. El magno descubrimiento constituye uno de los más bellos episodios del Quijote, ya que en él palpita, hasta culminar en una definición lapidaria, la intensa simpatía que Cervantes experimentaba por la capital de Cataluña. Reléase atentamente el capítulo lxi de la segunda parte. El movimiento, el color y la luminosidad de estas páginas son únicos […]. “Llegaron a su playa –dice el autor– la víspera de San Juan en la noche”. ¡La verbena de San Juan! Fogatas, músicas y cantos populares: la fiesta mayor, como si dijéramos, de Cataluña entera. Pasaron la noche al raso, respirando el relente marino; Don Quijote, sin apearse del caballo, impaciente por ver el nuevo día. “Y no tardó mucho cuando comenzó a descubrirse por los balcones del Oriente la faz de la blanca aurora”. ¡Aurora de San Juan, con el sol envuelto en los jirones de las fogatas nocturnas!
“Tendieron Don Quijote y Sancho la vista por todas partes: vieron el mar, hasta entonces de ellos no visto”. Vieron las galeras que estaban en la playa, “llenas de flámulas y gallardetes, que tremolaban al viento y besaban y barrían el agua”. Oyeron sonar clarines, trompetas, chirimías y atabales, y ruido de cascabeles. Comenzaron a moverse las naves por las sosegadas aguas, “correspondiéndoles casi al mismo modo infinitos caballeros que de la ciudad sobre hermosos caballos y con vistosas libreas salían”. Los soldados de las galeras disparaban salvas. Respondían los que estaban en las murallas y fuertes de la ciudad […].
Y en este punto es cuando Cervantes lanza, desde el fondo de su henchida emoción, aquellas pocas palabras mágicas, definitivas, que nadie ha podido superar todavía, y que condensan el panorama entero de Barcelona, todo el esplendor de la costa de Cataluña: “El mar alegre, la tierra jocunda, el aire claro…” Escrita hace más de tres siglos, esta definición sigue siendo tan maravillosamente exacta como el primer día.
* * *
Lo que Cataluña y Barcelona han de agradecer, pues, a Cervantes […], es el haber percibido y expresado magníficamente el hecho de su diferenciación hispánica.
Por primera vez en todo el Quijote, diríase que al llegar a Cataluña los dos protagonistas de la obra se esfuman un poco, pasan a segundo término, pierden relieve personal, como si naufragasen en el nuevo ambiente que les rodea […]. La democracia catalana es demasiado exuberante de color y vibra excesivamente, para que esas dos pardas figuras sigan destacándose por encima de ella […]. En el gran acorde peninsular ibérico, Castilla representa y ha representado siempre, de manera eminente, el relieve de la personalidad individual, y Cataluña el imperio de la masa. La médula de Castilla es jerárquica y aristocrática. La de Cataluña, democrática y niveladora. Mientras el valor histórico más cotizado fue el valor personal, Castilla ocupó en Europa un plano de primer orden. Y siempre que en la Península ha intentado destacarse el valor de la masa colectiva, la calderilla popular, por encima de la privilegiada moneda de oro, Cataluña ha ido al frente de esos impulsos malogrados […].
Cervantes pertenece a una época en la que todavía palpitaba, aunque en plena decadencia, el profundo sentido de las Españas, de esa rica y fecunda variedad peninsular que, sin haber dejado nunca de ser un hecho indestructible, jamás logró resolverse en una armonía superior y completa. Como en los colores del prisma, hay en la Península ibérica tres tonos fundamentales: Castilla, Cataluña y Portugal. Castilla es el rojo, Cataluña el amarillo y Portugal el azul […]. La capital de la franja amarilla, Barcelona, es algo inconfundible, irreductible, como Madrid y Lisboa. Y las tres juntas contienen toda la gama del espectro peninsular. Quien supiera acoplarlas armoniosamente obtendría lo que aún no han podido contemplar ojos humanos: el iris incomparable formado por la bandera ideal de Hispania.
Nota
Puede leerse el artículo entero en Tot s’ha perdut, antología de artículos de Gaziel a cargo de Jordi Amat, en versión original castellana. Biblioteca del Catalanisme, RBA La Magrana, Barcelona 2013. Se publica con autorización de los editores.