Aterrizajes
- Relato
- Nov 19
- 13 mins
1. De buena mañana, cuando salgo con la moto, se forma un buen tapón a la salida de mi pueblo, entre la Citroën y la cuesta de la autovía, pero a mí no me afecta: circulo por el arcén. A esa hora hace tanto frío en la carretera, cubierta por la bruma y la humedad que emanan del río, que antes de salir del parking me tengo que poner dos pantalones. Uno militar, encima; otro de calle, tipo pitillo, debajo.
Tengo veintiún años. Trabajo de aprendiz a media jornada en un taller de reprografía de la calle Provença. Para ir y volver utilizo mi Vespa nueva. Algunas veces, no todas, una niebla medieval, espesa como el salmorejo, engulle la ruta, y esos días circulo más lento, entrecierro los ojos, me inclino sobre el cuentakilómetros, casi rozándolo con la barbilla, y me concentro en la vía. Respiro el vaho que se pega a la bufanda que llevo subida hasta la nariz. Algodón y mi aliento caliente, gasolina con aceite de motor quemado, viento empapado del Llobregat.
Circulo tan lento que me da tiempo a distinguir las caras adormiladas de algunos conductores, detenidos entre los cañaverales y los polígonos. Mirando al frente, esperando su turno, como lemmings. A veces veo a mi padre, atascado en la fila con su Seat Ronda negro, camino del trabajo. Los días de invierno es noche cerrada. Cuando le veo, dos o tres coches antes de alcanzarle, disminuyo la velocidad hasta que me coloco a su lado. Pongo la Vespa en punto muerto, golpeo su cristal con un nudillo, él se vuelve, sin sobresaltarse, me ve, me saluda, yo le sonrío y le saludo.
Pongo primera y continúo mi camino. La carretera se despeja, de coches y también de bruma, justo después de la subida. El frío continúa hasta que entro por la Gran Via. Para entonces ya ha empezado a salir el sol.
No suelo conducir muy rápido. No soy del tipo bizarro, y la Vespa no tira más.
Mi antigua Lambretta tampoco tiraba mucho. Era un peligro público. Una de las planchas protectoras laterales solía desprenderse y salía despedida a toda velocidad, medio metro de duro metal que no guillotinó a nadie de milagro. El motor costaba mucho de arrancar, tenías que inclinar la moto contra ti, alterar la posición del pitorro de la gasolina, pulsar el estárter, menearla como si fuese tu pareja de baile y estuvieseis en pleno concurso de tangos, luego devolverla al sitio, sobre el caballete, y pegarle cuatro o cinco patadas a la palanca de arranque, nada, admitir que no iba a arrancar de aquel modo, devolver el pitorro a la posición original, cerrar el pitorro, quitar el estárter, entonces dar gas a tope, pisar el pedal de arranque de nuevo para que expulsara la gasolina que, como un esputo verde, se había quedado incrustada en la bujía. Entonces se ponía en marcha. O no. Dependía del día, la verdad.
“Cualquiera que me hubiese visto subido a la moto sabía que yo tomaba las curvas más rígido y erguido que El Cid cuando lo clavaron, ya fiambre, al caballo.”
Estrellé la Lambretta contra un coche aparcado, a eso de las tres de la madrugada, una noche de primavera. A la mañana siguiente le dije a todo el mundo, en el bar Kolakao, donde íbamos siempre, que perdí el control del escúter al tomar una curva, pero era otra de mis sofisterías. Cualquiera que me hubiese visto subido a la moto sabía que yo tomaba las curvas más rígido y erguido que El Cid cuando lo clavaron, ya fiambre, al caballo.
Me daba vergüenza confesar que iba en línea recta desde el comienzo de la calle. Lo de "línea recta" es una forma de hablar: en realidad iba haciendo eses de un lado a otro. Por lo visto llevaba ese punto de borrachera en que vas suficientemente entero para poner en marcha la moto y alejarte de donde sea sin desplomarte al instante, pero no tan entero como para darte cuenta de que lo que estás haciendo es una completa majadería, y para colmo ves doble.
Para solucionar lo de la visión doble me puse las gafas. Eran de sol.
2. La noche en que estrellé la Lambretta no llevaba casco, no sé si porque en aquella época todavía no era obligatorio o porque había accedido a ese estado alcohólico de completo desdén por las leyes que rigen nuestra sociedad.
Acababa de dejar en su casa, en el barrio de Ciudad Cooperativa, a una chica que acababa de morrear y manosear. Veníamos de las fiestas de la Colonia Güell. La chica era guapa, aunque su rostro era plano y circular como un paipay. Aquella noche ella llevaba tejanos rojos de cintura alta, unos zapatos de suela Martens con hebilla infantil, sin calcetines.
La chica tenía un nombre que no salvaba ni el diminutivo. Cuando yo la llamaba por teléfono a su casa, su madre gritaba el nombre completo de la niña, el que aparecía en el libro de familia, de una punta a otra del piso. Ella respondía con su voz chirriante. Había algo impreciso en su dicción que me repelía, aunque solo un poco. Una c demasiado líquida, una n que rozaba el sonido de la ñ; no recuerdo la infracción, solo la dentera.
Durante muchos años he contado esta historia diciendo que la noche en que me la pegué con la Lambretta yo había estado poniéndole los cuernos a mi novia formal. Quizás lo contaba así porque la doble entente me hacía quedar como un playboy internacional. Quizás lo contaba así porque creer en la existencia de un castigo divino (la hostia en moto) por mis pecados (el adulterio) era la conclusión lógica de mi educación católica.
Hoy, a mis cuarenta y ocho, sigo sin saber qué era aquella chica. Pero sé que no existió castigo divino. Que yo hubiese estado tanto rato metiendo una mano por dentro de sus pantalones, por detrás, hasta llegar a la parte inferior de su pubis, mi mano superando la curva de sus nalgas, la palma aplastada entre la tela de sus pantalones y la carne de su culo, para intentar acceder a su sexo, no tuvo nada que ver con el siniestro posterior.
Me la pegué, simple y llanamente, porque iba en moto, en tercera por una calle estrecha, con gafas de sol, a las tres de la madrugada, y sin casco y borracho.
Como si deseara pegármela, vamos.
“Me la pegué, simple y llanamente, porque iba en moto, en tercera por una calle estrecha, con gafas de sol, a las tres de la madrugada, y sin casco y borracho.”
3. Fue todo muy rápido. Un instante estaba encima de la Lambretta, despeinado, el viento en la cara, cantando el “Gate 49”:
When I'm away I think of you
(a-ha-a-há)...
Y al siguiente a-há ya estaba en mitad de la calle La Plana. Riéndome. No llevaba la moto debajo de las piernas, y estaba sentado en el suelo. No recordaba haberme incorporado para sentarme, aunque está claro que lo había hecho, porque lo de salir disparado de un vehículo y caer de culo solo sucede en los cortometrajes de Harold Lloyd.
Distinguí la moto, unos cinco metros más atrás. Tumbada de lado, como un mulo muerto. Bajo la luz crepuscular de una farola pude distinguir que el guardabarros delantero había desaparecido. El manillar estaba doblado en un ángulo extraño, parecía que la moto se estuviese volviendo para ver quién gritaba su nombre. También le faltaba la mitad de la chapa frontal, y el faro se le había apagado. Me seguí riendo, al ver la moto allí en aquella pose rara. Parecía una maja de Goya, solo que con dos ruedas, y de color rojo, y un solo ojo.
La maja del ojo. Me carcajeé. Iba borrachísimo, más de lo que imaginaba, y de repente todo me parecía la mar de divertido.
Un coche se detuvo. Se abrieron las puertas delanteras, de él salieron dos personas. Entrecerré los ojos. Traté de poner mi cara de sobriedad humilde, por si era la policía. No lo era. Les reconocí. Habían ido a mi clase en el instituto, eran un chico y una chica, medio hippies medio progres, todo fulares de gasa y buenas intenciones. Yo nunca los había mirado mal, a esos dos, pero tampoco bien, la verdad. En mi ordenación del mundo ni aparecían, como las aldeas insignificantes en los mapas de carretera.
Pero resultaba que sí existían, después de todo. Estaban allí, ayudándome a poner en pie, mientras yo seguía riendo, trataba de quitarle importancia a la situación, como si lo de pegármela a cuarenta por hora contra coches aparcados fuese un hobby mío.
Recuerdo que pensé (al día siguiente) que había algo bíblico en que dos personas que eran, en la gran ópera trágica de mi vida, como los dos extras que sostienen bandejas en un extremo del escenario, fuesen precisamente los buenos samaritanos que acudían a socorrerme en mis horas de necesidad.
Había una lección allí, que por supuesto olvidé a las pocas horas, cuando se me pasó la toña.
Tendríamos que llevarte al hospital, Kiko, tío, me soltó uno de ellos.
Por qué, si no me duele nada, mascullé yo. Y era verdad. Estoy de puta madre, exclamé. No le llamé por su nombre, al hippy, porque nunca me había molestado en memorizarlo.
Él me señaló a la cara, dijo que quizás me había dado un golpe en la cabeza.
Me asusté y tranquilicé a la vez. Me dije: a ver, si llego a haberme pegado una hostia de esas de apartar la mirada en transportes públicos, el colega no me lo estaría diciendo con esta serenidad zen. Habría puesto cara de terror y náusea mientras empezaba a buscar fragmentos de nariz por el suelo.
Y sin embargo, lo cierto es que me había pegado un golpe en la cabeza; quizás los daños no eran visibles.
Me toqué la frente, me miré los dedos, había sangre pero no mucha, al menos no chorreaba; supuse que eso era bueno. Accedí a ir con ellos, casi como si les hiciese un gran favor, y seguí bromeando durante todo el trayecto al ambulatorio.
Una vez allí los médicos me miraron durante un rato, debieron de hacerme alguna radiografía, no lo recuerdo. Los hippies se marcharon. El médico de guardia me puso yodo en la frente y en la nariz. Escocía. Arrugué la nariz, dejé escapar un issshh entre dientes. No me cosió puntos, porque no era necesario, dijo cuando le pregunté. Me miré en un espejo y tenía una parte del rostro como un limón pasado por el rallador. Un corte dividía el puente de mi nariz en dos. En cuanto al cerebro, dijo, si estaba loco de atar (cosa que saltaba a la vista), no era culpa del accidente.
Es broma, no dijo esto.
4. Cuando el médico terminó de curarme decidí llamar por teléfono a mi casa. Les di a todos un susto de muerte. Mi padre llegó al ambulatorio al cabo de media hora. Yo hacía un momento que me había echado a llorar, como adivinando en qué acto de la opereta iba a hacer su entrada el padre afligido, y cuando él se plantó en el hall del hospital seguía en ello.
Para entonces yo estaba sentado en el suelo de la sala de espera con los brazos rectos sobre las rodillas, cabeza gacha, una pose bastante Emilio Estévez, no sé qué puta película estaba montando en mi cabeza, cortando este fotograma y aquel para que encajaran en la nueva narrativa. Una que fuese algo menos penosa y triste, que sonara mejor en el bar, al día siguiente.
“Si lo pienso ahora, me doy cuenta de que estaba contento de que al menos me hubiese sucedido algo. Lo que fuera.”
Estaba apenado, sí, pero también estaba disfrutando un poco de lo de estar apenado. Llevaba varios años con algo amargo y duro que no se disolvía en mi interior, como una pastilla que tratas de deshacer en agua demasiado fría. Si lo pienso ahora, me doy cuenta de que estaba contento de que al menos me hubiese sucedido algo. Lo que fuera.
Sabes que no estás muy bien de ánimos cuando un accidente te ilumina el corazón.
Mi padre me vio, sentado allí en el suelo, en aquella (estudiada) pose medio lastimera medio viril, y estuvo a punto de echarse a llorar también. Lo sé porque le temblaba la barbilla y también la clavícula. Lo noté cuando me abrazó. Me golpeó la espalda varias veces. Si llego a tener fisura de costillas me las hubiese acabado de romper todas. Estaba fuerte, mi padre. Aún lo está.
A la mañana siguiente, en mitad de la comida dominical, mi padre confesó que en el ambulatorio, al verme, casi había hecho el petarrell. Lo dijo así, con un tenue desdén en la voz, minimizando lo que había sucedido, su confusión y pánico, el susto de anoche.
No volvimos a hablar de ello. Así era todo, en aquellos tiempos. Tu primogénito se pega una castaña antológica en moto, borrachísimo, a los veintiún años, y el hecho queda confinado al cofre más recóndito del trastero de la historia familiar. Nadie lo comenta, nadie pregunta, nadie dice en voz alta, poniéndose en pie entre el primer y segundo plato, volcando un vaso de vino en el proceso, qué cojones le sucede al niño, qué podemos hacer para ayudarle, por qué acarrea esos ojos tan tristes, por qué quiere destrozarlo todo, por qué lleva eso duro y amargo en el pecho que no hay manera de disolver, por qué pasa los días con ganas de destrozar caras, lleno de odio y miedo, por qué habla así, como si ya no nos quisiera a nadie de la familia. Como si todo le diese igual.
5. A las nueve de la noche regreso a Sant Boi. Tomo la salida de la autovía justo después del Carrefour, enfilo la subida del paso elevado, cuando llego arriba veo la carretera, marcada con un pretil de farolas a cada lado. A la izquierda está el comedero de carretera donde mi familia celebró la comida de mi primera comunión. Aparcamiento de arenisca y cóctel de gambas con salsa rosa; yo en pantalones cortos y raya al lado, un colgante de oro al cuello.
A la derecha del restaurante hay campos desatendidos, hojas de morera rebozadas de polvo seco, una masía abandonada. Al fondo, el monte de Sant Ramon, con la ermita encima, solo se distingue como un pedazo de tierra elevada más oscura que el cielo. Es nuestro faro, el de todo el delta, y por la noche apaga las luces. Aparca tus ilusiones, colega.
Este es uno de los pocos buenos momentos del día, por eso trato de ser consciente de él. Las manos, que llevo metidas en guantes de automovilista de verano, con los dedos cortados, otra absurda afectación sin público ni premio, me huelen a grasa de motor, a paño de envolver herramientas; lo oleré luego, cuando desmonte, ya en el parking.
Pongo cuarta y me lanzo por la bajada con mi Vespa roja. Aunque trate de imaginar que la carretera es una pista del aeropuerto, y a veces lo consiga, no logro convencerme de que esto es otra cosa que el aterrizaje.
Llego al final de la bajada al cabo de pocos segundos, la sensación de aceleración, de propósito, ha pasado tan rápido por mis pulmones que casi ni me ha dado tiempo a sentirla. Examino mi interior y no hay nada dentro. La escúter vuelve a su velocidad normal, estable, me coloco a la derecha de la calzada, como cada día. En unos minutos volveré a estar en el pueblo.
Publicaciones recomendadas
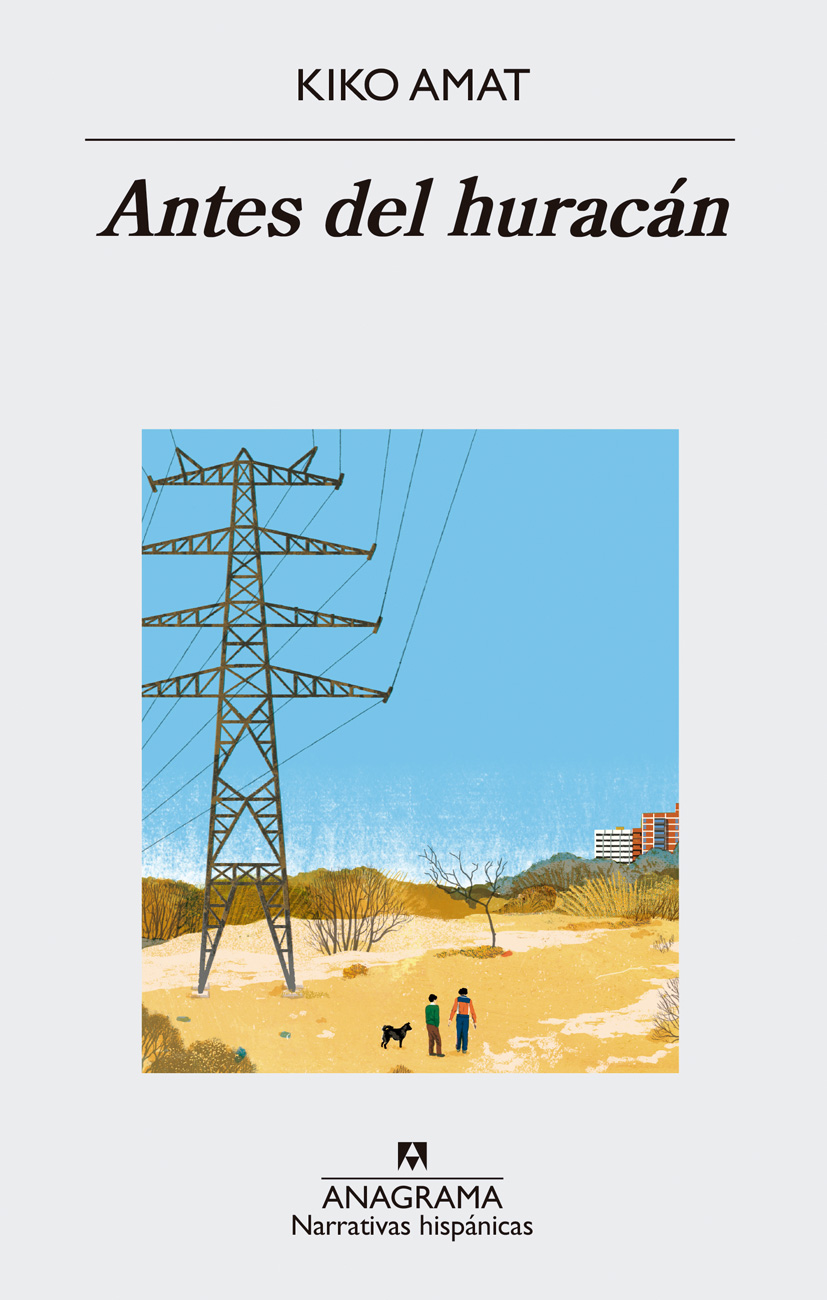 Antes del huracán Anagrama, 2018
Antes del huracán Anagrama, 2018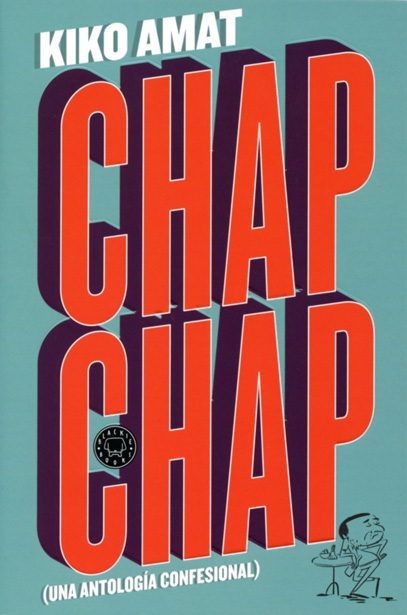 Chap chap Blackie Books, 2015
Chap chap Blackie Books, 2015
El boletín
Suscríbete a nuestro boletín para estar informado de las novedades de Barcelona Metròpolis




