'Ok, doomer'. Ansiedad climática e imaginarios del colapso
- Dosier
- Oct 22
- 10 mins
La articulación colectiva del miedo convierte la ansiedad individual en parálisis colectiva, y, en el caso de la crisis climática, ese es el camino más rápido y seguro hacia el desastre. Asociarse y organizarse permite convertir el miedo en acción política. Quizá la actitud más peligrosa sea el fatalismo climático; por muy mala que sea la situación, lo más lúcido siempre es intentarlo.
La ola de calor de mayo de este año nos dejó emocionalmente exhaustos. Las altas temperaturas afectan al organismo de muchas maneras —pueden producir agotamiento o agravar enfermedades como la diabetes—, pero no se trataba solamente de eso. Alcanzar cuarenta grados en el mes de mayo convertía la crisis climática en algo tangible, tan tangible como el sudor que se escurría por nuestra piel. De pronto, ya no podíamos ignorarla. El calentamiento del océano o la extinción de especies nos parecen sucesos lejanos, ajenos a nuestra realidad cotidiana, pero los cercos de sudor y la piel abrasada imponían la realidad de la crisis climática como una bofetada.
La consecuencia inmediata fue un aumento vertiginoso de la ansiedad colectiva. Las conversaciones en el transporte público, en las redes, en los trabajos, estaban llenas de angustia. La ola de calor anunciaba un futuro de temperaturas extremas, aparecía como una muestra de lo que estaba por venir. La imaginación se disparaba alimentada por las distopías que llevan décadas configurando nuestra visión del futuro. En lugar de ciencia ficción, el cine posapocalíptico parecía más que nunca una predicción del porvenir.
La ola de calor de mayo pasó y se redujo la ansiedad, pero sus efectos permanecieron. Después llegó la de julio, para confirmar que no estábamos ante un hecho puntual. El agotamiento emocional que produce el miedo afecta a nuestra forma de relacionarnos con la crisis climática, a la manera en que nos enfrentamos a ella. Cuando la ansiedad no encuentra una salida, puede producir actitudes paralizantes. Esta parálisis nos puede llevar a restarle importancia, a intentar convencernos a nosotros mismos de que no es para tanto. También a desentendernos, a pensar que es un problema que deben abordar los políticos y que las medidas que se tomen deben ir dirigidas exclusivamente a las clases altas, que son las que mayor huella de carbono generan. Otra posibilidad es que nos genere fantasías escapistas, generalmente irnos a vivir al campo, en una visión idealizada del mundo rural que nada tiene que ver con su realidad. La parálisis también nos puede conducir a actitudes fatalistas, a pensar que es un problema tan grande que no es posible hacer nada y, en su extremo, a pensar que debemos aceptar que la vida en el planeta se va acabar.
Estas actitudes son comprensibles porque surgen del miedo y es completamente lógico temer un fenómeno que amenaza nuestra propia supervivencia en el planeta. El problema no es sentir miedo, sino qué hacemos con él. El problema surge cuando convertimos esas actitudes en posicionamientos políticos e intentamos convencer a los demás de que deberían adoptarlas. Esa articulación colectiva del miedo convierte la ansiedad individual en parálisis colectiva y, en el caso de la crisis climática, ese es el camino más rápido y seguro hacia el desastre. Si intentamos convencer a los demás de que la crisis climática no es para tanto, lo que estamos haciendo es contribuir a que no nos organicemos para frenar sus efectos más peligrosos. Algo similar sucede cuando insistimos en que a la clase trabajadora no se le debe exigir nada hasta que no se les exija a las clases altas.
Es cierto que es injusto que se nos pida responsabilidad cuando se sigue permitiendo algo tan contaminante e innecesario como los vuelos privados o los yates, pero también es verdad que no parece muy inteligente esperar a que las clases altas se responsabilicen de un problema colectivo, porque la experiencia histórica nos dice que eso no suele pasar. La justicia social debería ser una dimensión imprescindible en la lucha contra el cambio climático, pero no habrá justicia social si no obligamos a que la haya, y no podemos hacer eso sin implicarnos en el movimiento. Por su parte, la conversión de la fantasía escapista en una opción política tampoco parece muy útil: la puesta en marcha de una transición ecológica que pueda afrontar la crisis climática va a encontrarse con resistencias enormemente fuertes que no pueden vencerse simplemente con un abandono. Las petroleras, las operadoras de vuelos o la industria cárnica, por citar algunos de los sectores más contaminantes, no van a dejar de funcionar si no se les obliga a ello. Además, el entorno rural va a verse tan afectado como el urbano por la crisis climática; de hecho, sus efectos pueden empezar a notarse antes en aquel debido a su dependencia del sector primario y a la falta de infraestructuras que puedan llegar a asistir en momentos críticos.
Parece bastante paradójico dar por perdida la lucha cuando todavía no se ha intentado nada, cuando ni siquiera se han limitado los vuelos o las macrogranjas, por ejemplo, pero lo cierto es que es una actitud más extendida de lo que parece.
El peligro del fatalismo climático
Pero quizá la actitud más peligrosa políticamente sea el fatalismo climático. Parece bastante paradójico dar por perdida la lucha cuando todavía no se ha intentado nada, cuando ni siquiera se han limitado los vuelos o las macrogranjas, por ejemplo, pero lo cierto es que es una actitud más extendida de lo que parece. En su libro Cómo dinamitar un oleoducto (Errata Naturae, 2022), el activista sueco Andreas Malm señala el caso de autores como Jonathan Franzen[1] o Roy Scranton[2], que han dedicado columnas y libros a ello. De nuevo, individualmente podemos entender esta actitud como producto del miedo, pero cuando escribimos una columna o un libro sobre ello la estamos convirtiendo en un posicionamiento político, en la medida en que intentas convencer a la gente de que asuma tu misma postura. Pero ¿por qué alguien querría convencer a los demás de dejarse morir?
En las redes sociales, las personas con estos posicionamientos han recibido el nombre de doomers, del inglés doom, ‘condenar’. Sus tuits, posts y columnas son frecuentemente contestados con el meme ok, doomer, que se burla de este nihilismo fatalista de forma similar a como se critican las opiniones reaccionarias de los miembros del baby boom con el meme ok, boomer. Esto nos puede dar una primera pista de la existencia de una brecha generacional en las actitudes hacia la crisis climática, algo que también se percibió en la última oleada de movilizaciones, protagonizada por adolescentes y jóvenes. Pero, además, también se puede apreciar una brecha de género: los posicionamientos públicos a favor del colapso son siempre o casi siempre de hombres. Malm señala que están relacionados con la incapacidad individual: como yo no soy capaz de imaginar una solución al problema ni de hacer nada para frenarlo, doy por hecho que es imposible. Él no lo relaciona con la masculinidad, pero la conexión no es difícil de establecer si pensamos que el patriarcado identifica a los hombres blancos como el sujeto universal y relega a todos los demás a la posición del otro. Es más probable que sea un hombre blanco el que eleve su incapacidad individual a norma universal a que lo haga una mujer o una persona racializada, porque es él el que ha sido educado para creer que es, precisamente, el sujeto universal. Si yo, Jonathan Franzen, no soy capaz de hacer nada, ¿cómo va a poder nadie frenar la crisis climática?
 Ilustración. © Susana Blasco / Descalza
Ilustración. © Susana Blasco / DescalzaLa lucha contra la crisis climática tiene un importante componente de cuidados. Los hombres nos dejan solas en el cuidado del planeta como nos han dejado solas en el cuidado de todo lo demás.
Pero hay otra cuestión más que relaciona estas posiciones fatalistas con la masculinidad hegemónica. En algunas ocasiones, este fatalismo enmascara un cierto deseo de que el colapso suceda, porque serviría para poner de nuevo en marcha la civilización bajo otras premisas. Esto bebe claramente del imaginario distópico del cine y la televisión, donde hemos visto hasta el aburrimiento películas y series en las que un grupo de personas sobrevive a una catástrofe, ya sea un desastre natural o un apocalipsis zombi, desde Estación Once hasta The Walking Dead, por citar solo algunas de las más recientes. De producirse una situación así, la realidad es que moriríamos de algo que hoy nos parece tan prosaico como una infección de muela o un corte con una lata, pero parece que quien enuncia este deseo se ve a sí mismo como el superviviente que funda la civilización nueva y no como el desgraciado que se muere de un flemón. Aquí, de nuevo, vemos masculinidad hegemónica a raudales, además de mucho capacitismo, porque solo puede defender esto quien no piensa en situaciones de vulnerabilidad como la infancia, o en personas dependientes o con enfermedades crónicas. Además, la lucha contra la crisis climática tiene un importante componente de cuidados: en buena medida, se trata de restaurar ecosistemas, de limpiar la contaminación, de cuidar al resto de los seres que habitan el planeta, de sanar la fractura metabólica, como señala Rebecca Clausen[3]. En el imaginario de la masculinidad hegemónica esto es algo tradicionalmente asociado a la feminidad, por lo que a muchos hombres no les resulta atractivo o, directamente, les provoca rechazo. Los hombres nos dejan solas en el cuidado del planeta como nos han dejado solas en el cuidado de todo lo demás.
Para evitar que el miedo nos lleve a hundirnos en estas actitudes paralizantes, podemos articular dicho miedo colectivamente de otra manera, por ejemplo, participando en organizaciones que luchen contra la crisis climática en cualquiera de sus formas. Esto no está exento de frustraciones y decepciones, pero permite convertir el miedo en acción política en lugar de en parálisis. En este sentido, puede ser útil aprender de la experiencia de lucha durante la crisis del sida en los años ochenta. Es difícil imaginar una situación más terrible que la de esos activistas: al estigma y la violencia contra el colectivo LGTB, al que se acusaba de propagar la enfermedad, se unía el miedo a contraer el virus y la tristeza de ver enfermar y morir a tus amigos y parejas. Sin embargo, a partir de ese dolor, esa tristeza y esa rabia, colectivos como Act Up[4] consiguieron poner en marcha un movimiento que no solo se enfrentó a la homofobia y la estigmatización de la enfermedad, sino que además se ocupó de cuidar de sus miembros más vulnerables.
Compartir el miedo no solo reduce la ansiedad que provoca, también permite transformarlo en impulsos colectivos. No sabemos cómo de efectivas serán esas acciones, pero de lo que sí podemos estar seguros es de que la inacción lleva al desastre. En el caso de la crisis climática, además, cualquier cosa es mejor que nada: un aumento de un grado es mejor que de dos, y de dos es mejor que de tres. Por muy mala que sea la situación, lo más lúcido siempre es intentarlo.
[1] “What If We Stopped Pretending?”, en The New Yorker.
[2] Aprender a vivir y morir en el Antropoceno (Errata Naturae, 2021).
[3] “Healing the Rift”, en Monthly Review.
[4] El archivo histórico de Act Up se puede consultar en la web https://actupny.org/. La película 120 latidos por minuto (Robin Campillo, 2017) también es una buena aproximación a su historia.
Publicaciones recomendadas
 Utopía no es una isla Episkaia, 2019
Utopía no es una isla Episkaia, 2019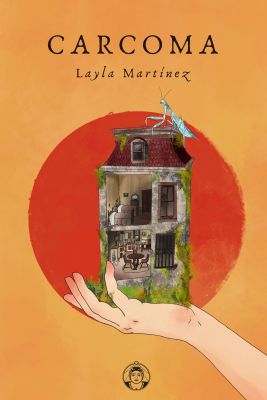 Carcoma Amor de Madre, 2021
Carcoma Amor de Madre, 2021
El boletín
Suscríbete a nuestro boletín para estar informado de las novedades de Barcelona Metròpolis




