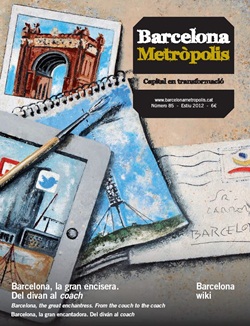Mi falda marítima tardó en traerme aires foráneos. Los primeros fueron los italianos, que, primero en el Palau Reial y después en el Teatre de la Santa Creu, me regalaron la ópera. Los “cruzados”, como los llamaba Pitarra –en referencia al Teatre Principal, antiguo Teatre de la Santa Creu–, y los liceístas andaban a la greña en aquellos buenos momentos para la lírica. Aunque pronto, sobre todo desde el Liceu, hubo mucha murga wagneriana, lo que permitió que me vistiese de gala con la arquitectura modernista, que a menudo citaba mitologías de las que Wagner había extraído no poco material. Esta vertiente seria también tuvo resonancias populares, empezando por un canto coral vivo desde Clavé y que con la “casa dels cants” (casa de los cantos, definición que Maragall dio del Palau de la Música Catalana) llegó a su punto culminante. Por no hablar de las primeras hornadas “canallas”, ya desde aquel Paral·lel en el que la Bella Dorita entonaba canciones de ambivalencia más que evidente; o de las primeras notas de jazz que pude oír en locales como el Rector’s Club del Hotel Palace, con aquella orquesta a la que llamaban “de negros”… (¡bendita inocencia!).
También experimentaron sobre mis partes altas: en el Instituto Francés, por ejemplo, el Cercle Manuel de Falla compartía inquietudes con Dau al Set. Tuvimos suerte de contar con personas como ellos, que se esforzaban por traer los aires de verdadera modernidad de Francia o del centro de Europa, mientras que la programación del Palau de la Música era pobre y la del Liceu obedecía al buen oficio de un empresario que solo llenaba a base de bohèmes y traviatas… Claro que aquellos señoritos de Liceu y amante seguían frecuentando El Molino, donde la Bella Dorita encandilaba con su ingenuidad postiza, entonando aquellos cuplés controlados con mano de hierro por el censor de turno.

© AFB
Junto a estas líneas, la animación de la avenida del Paral•lel reflejada en una fotografía de autor desconocido tomada a principios del siglo pasado.
Fui un poco de Xàtiva, de Verges, de Palma de Mallorca o del Poble-sec cuando llegaron Raimon, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet o Joan Manuel Serrat, que se han aprovechado de mis calles y de mis plazas para instalarse a vivir en ellas mientras forjaban la llamada Nova Cançó en espacios como la Cova del Drac. Eran buenos chicos, muy diferentes de aquella gente de clase alta que tanto se divertían con los nuevos aires del rock anglosajón en aquella primera ronda que me regalaron, la del General Mitre, a la altura de Muntaner: era la época de Boccaccio. Pero quien me definió con una etiqueta de la que me siento orgullosa fue la pandilla de aquel “rock layetano” que, repito, paseo no sin vanidad.
Y he aquí que ardió el Liceu. Y todo fueron llantos y lamentos ante sus humeantes escombros. Y decidieron que aquel Liceu de unos cuantos fuese de todos y para todos. Entretanto me hicieron el Auditori, aunque me colocaron en un lugar tan desangelado que aún hoy tengo que susurrarle al oído a algún taxista poco informado dónde se ubica el edificio que alguien ha dicho que es tan largo como el Titanic (¡Dios me libre de acabar como él!).
Todo esto era la resaca de una borrachera que en el fondo me ha salido muy cara: me lo pasé muy bien cuando encendieron la antorcha olímpica, pero luego ya no estuve para fórums, porque preveía sus consecuencias: mucha oferta para tan poco cliente, aunque el Primavera Sound y el Sónar todavía me producen un placentero cosquilleo.
No obstante, veo demasiada inercia y bostezo en exceso ante una programación, la del Auditori, que parece previsible en exceso: procuro saltármela siempre que puedo y solo voy a actos protocolarios. La verdad es que a veces, mientras paseo por las inmediaciones del local, siempre veo a los mismos que van al Palau u ocasionalmente al Liceu.

© Frederic Ballell / AFB
Concierto inaugural del Palau de la Música Catalana, el 9 de febrero de 1908.
Tenemos los equipamientos que hay que tener, de acuerdo, pero son continentes sin contenido. Por no hablar de las gestiones nefastas de algunos (a veces propias de las peores épocas del gansterismo), empezando por el Palau de la Música, con aquel personaje que responde al nombre de Fèlix Millet (“Fèlix Bitllet” [billete], como se puede leer en la placa todavía ubicada frente al edificio de Domènech i Montaner). O la pésima gestión del Liceu… ¿Qué nos debe de estar pasando?
Mientras, y aparte de los festivales electrónicos y alternativos, me conformo con la movida de los jóvenes adolescentes (o de los adultos con actitud adolescente) que mantienen viva la llama del bailoteo en espacios como la Sala Apolo, el Be Cool, Razzmatazz o Luz de Gas. Claro que son muchachos que oyen pero no escuchan, y quizás no son conscientes de la realidad musical del momento.
Conste que no siento nostalgia, pero sí que algo se ha perdido. Acaso la ilusión por aprender cosas nuevas.
Presumo de haber dado al mundo muchos y buenos músicos y de haber acogido a otros. Esto seguirá si los que me tienen a su cuidado me hacen más atractiva musicalmente, lo que lograrán dotando al Auditori de una línea de programación que aúne tradición y modernidad, asumiendo los riesgos propios de todo equipamiento cultural. Será también el momento de ver saneado un Palau de la Música embrutecido desde la primera piedra hasta la última, para devolverle la dignidad que nunca debería haber perdido.

© Pepe Navarro
Concierto del grupo Standstill en el festival Primavera Sound del año 2007, en el parque del Fòrum.
También espero que en el futuro habrá una interacción en las programaciones: sería muy interesante que la Filmoteca, el Centre de Cultura Contemporània o el MACBA se alineasen con el Palau, el Auditori o el Liceu a la hora de programar actividades, de modo que estuviesen vinculadas temáticamente a un programa u otro. Ahora que se lleva eso de la transversalidad, habría que conservarla para nuestros hijos o nietos, aunque solo fuera por aquello de que sean un poco más cultos, ricos, libres, despiertos y felices.
Todo ello, sin embargo, no se logrará si no cuidan un poco más mis centros de enseñanza musical. A la ESMUC le hace falta un repaso a fondo, el Conservatori del Liceu tiene una nueva sede que muchos aún no saben ni dónde está y de mi querido conservatorio de la calle Bruc nadie parece acordarse. Los planes docentes de la música en los ciclos escolares dan ganas de llorar; hemos llegado a una situación que, de seguir así, conducirá a una educación paupérrima de nuestros futuros jóvenes.
“He sido una ciudad generadora y acogedora de músicos, comprometida con la modernidad, el riesgo y la vanguardia”
Decía que he sido una ciudad de músicos o acogedora de músicos, y también de potencias comprometidas con la modernidad, el riesgo y la vanguardia. Prometo lavarme la cara más a menudo y no abrirme tantos agujeros en calles con problemas de circulación; pero, eso sí, a cambio devuélvanme la capacidad de asumir el riesgo y de mirar dos pasos más allá de jóvenes o no tan jóvenes creadores que vuelvan a reunirse en torno a festivales o jornadas de música realmente contemporánea, para seguir considerándome pionera y espejo de la creación musical dentro y fuera de las fronteras de este país del que quiero seguir siendo (y muy orgullosamente) cap i casal.

© Ariadna Borràs
Concierto inaugural de la 40ª edición del Festival de Jazz de Barcelona, en octubre de 2008, en el parque del Centre del Poblenou.
No le falta razón a la gran encantadora cuando reflexiona como lo hace a propósito de un presente que parece estancado y de un futuro totalmente incierto. Los tropiezos y las meteduras de pata que han situado a la música de Barcelona en una situación de callejón sin salida no se deben, en absoluto, ni a la falta de talento ni a los centros de enseñanza, que tienen por docentes a buenos profesionales de probada y contrastada solvencia. Ni tampoco a la falta de unos equipamientos que, al margen de algunos adefesios arquitectónicos, pueden dar cabida a muchas actividades y a un público numeroso. El problema es otro y es de tipo administrativo y político. Cuando determinados hombres encorbatados hacen chapuzas y meten mano donde no les corresponde, poniendo en práctica eso de “ni hacer ni dejar hacer”, la música se detiene y se queda inexorablemente en un fatal compás de espera. Y quien dice la música dice, por supuesto, cualquier otra actividad artística o del ámbito que sea. Hay que dejar la música y la organización y la explotación de sus equipamientos en manos de técnicos o de artistas cualificados para la gestión. Sería conveniente –pero hay que hacerlo ya, antes de que sea demasiado tarde (o sea, antes de que marchen)– que los jóvenes músicos tuvieran aquí garantizado un puesto de trabajo estable o una posibilidad de promocionarse. Por otro lado, las programaciones ignoran sistemáticamente las creaciones de quienes salen, bien preparados, de los centros de enseñanza de las ciudades. No estaría de más encargarles periódicamente obras para estrenar junto a las grandes piezas de siempre.
Aparte de los equipamientos más emblemáticos, habría que reactivar la presencia de la música en los barrios; por ejemplo, en los recuperados patios interiores de las manzanas del Eixample, o en algunos parques y jardines (como se hizo en los años noventa) durante los meses del buen tiempo. Sacar a la música de sus lugares neurálgicos, trasladarla a la realidad cotidiana de los vecinos que no quieren o no pueden desplazarse a un gran auditorio o a un gran teatro, por cuestiones económicas o de comodidad. Ya sabemos que la capital catalana no ha sido ni será nunca Viena, Berlín, Londres o París, pero hay que hacer cuanto sea preciso para que nunca deje de ser lo que sí ha sido siempre: melómana.