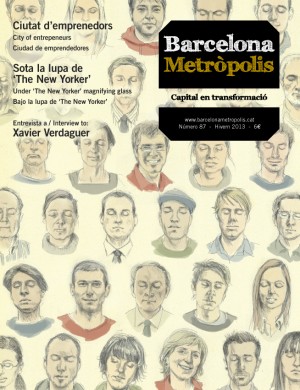Yo cogía el autobús 28 en la plaza Catalunya, frente a la librería Catalònia. Era la época en que empezaba a interesarme por la literatura y, por culpa de ese escaparate, rebosante de novedades que contemplaba con anhelo, más de una vez llegué tarde a la cita con mi chica, que solía esperarme en las gradas desiertas de la plaza Salvador Allende.
No hace muchos días me vi obligado a poner orden en cosas que se habían ido acumulando en casa durante los últimos veinte o treinta años. Quién sabe cuánto tiempo hacía que no me decidía a seleccionar con cierta severidad –es decir, con el ánimo de tirar antiguallas, objetos inservibles, trastos– qué salvaría de varios archivadores que la inercia del vivir había dejado crecer en lo alto de un armario. Siete archivadores, en concreto, llenos de todo tipo de papeles.
Abrí uno al azar. El polvo me hizo toser: eran suplementos de libros coleccionados sin orden ni concierto, a los que enseguida otorgué un destino inapelable: el contenedor de papel. El mismo que di a los dos archivadores que lo flanqueaban: uno que guardaba centenares de artículos recortados de cinco o seis periódicos durante los últimos años y otro con trabajos mecanografiados de la carrera. Todo iría directamente al contenedor azul. Solo en el último de los archivadores, cuando ya no me quedaban muchas esperanzas de rescatar algo que valiera la pena, cuando ya no contaba con amnistiar ningún papel que me permitiera escribir siquiera un artículo sobre todo lo que se traga el olvido sin consideración, encontré un fajo de cartas de 1986. Todas estaban escritas por la misma mano y llevaban el mismo remitente: M.M.V. Santuaris, 55. Barcelona.
No había código postal. No estaba escrito el nombre extendido de María: María Mora Vicente; al recuerdo le bastó con esas tres iniciales. Llevaba veintitantos años sin saber nada de ella. Hacía mucho que no pensaba en María.
Yo cogía el autobús 28 en la plaza Catalunya, frente a la librería Catalònia. Era la época en que empezaba a interesarme por la literatura y, por culpa de ese escaparate, rebosante de novedades que contemplaba con anhelo, más de una vez llegué tarde a la cita con mi chica, que solía esperarme en las gradas desiertas de la plaza Salvador Allende.
El 28 arrancaba en la plaza Catalunya y, subiendo por el paseo de Gràcia, enfilaba Gran de Gràcia. Recuerdo la tienda de un sastre, pero el nombre ahora se me borra de la memoria. Y antes veo la sombra de los árboles en los Jardinets. Hacía muy poco que Salvador Espriu había fallecido en uno de los pisos que daban a ese espacio, mezcla de plaza y ramblita. La ciudad acababa de ser proclamada sede de los próximos Juegos Olímpicos; todo era euforia. Hasta coronar la plaza Lesseps, nuestro autobús se había visto sometido a paradas constantes: semáforos, coches parados en doble fila, la calle que se estrechaba. Pero al llegar a Lesseps todo iba mucho mejor. Habían descendido los pasajeros de Gràcia y tan solo quedaban los que se dirigían a barrios extremos, allí donde la ciudad prácticamente perdía su nombre. Recuerdo muy bien la impresión que me producía dejar la Barcelona elegante y menestral para adentrarme, poco a poco, en una ciudad mucho más popular.
He tenido la tentación de volver a subir hasta el Carmel en ese autobús, que ya no sé si conserva el mismo número. De hecho he venido expresamente desde mi ciudad, he conducido los cuarenta y cinco kilómetros que me separan de Barcelona, he aparcado el coche en la plaza Urquinaona. Como el trayecto duraba unos cuarenta minutos, solía entretener la espera y la ansiedad de ver y abrazar a María leyendo un libro. Puedo afirmar, por ejemplo, que en dos o tres de aquellos viajes urbanos me ocupó la lectura de Ferdidurke, de Witold Gombrowicz. También seguí con delectación el relato de la intimidad de los personajes de El bello verano, de Cesare Pavese. El joven que toca la guitarra en un rincón, haciéndose el desentendido de las chicas, ese joven desganado era yo mismo. Cuando enfilábamos la avenida del Hospital Militar ya sentía que habíamos realizado la parte más ingrata del recorrido. A partir de entonces ya no habría muchas más interrupciones. Pasado el puente de Vallcarca empezaba a sentir un cosquilleo en la tripa, como una comezón. ¿Estaría esperándome María? Había algunas bonitas villas de principios de siglo y, no mucho más arriba, unos bloques de pisos de finales de los sesenta, de color de hierro y de un cemento muy triste. La ciudad había cambiado como un calcetín. Las tiendas eran de barrio muy pobre y en los escaparates mostraban telas pasadas de moda y objetos que no habían visto la luz del diseño. Los bares tenían nombres castellanos, e incluso los carteles anunciadores eran patrocinados por empresas cerveceras que nada tenían que ver con las más conocidas del centro de la ciudad. Al final, en la última curva, aparecía la plaza con aquellas gradas grises, cuyos únicos colores y cuya única presencia eran los de María. Al verme sonreía y me saludaba con la mano. Esas calles no salían en ninguna guía, pero en ellas, durante unos años, me sentí como en casa.
No he comprado ningún billete de autobús para volver a visitar el Carmel veintimuchos años después. He preferido caminar en dirección contraria. He decidido que llegaré hasta la calle Marina y, desde allí, bajaré hasta la orilla del mar. La torre Agbar entonces no existía. ¡Cuántos edificios llegan a construirse en pocos años! Con María también habíamos paseado algún domingo por el puerto. Quién sabe dónde deben de estar, ahora, ese Carmel, ese puerto, esa María. Me cuesta reconocer la Barcelona de las nuevas instalaciones. Sé que durante una temporada, cuando ya no nos tratábamos, estuvo muy enferma. Me parece que fue al poco de las Olimpiadas, no lo sé con seguridad; me suena vagamente. Me suena haber pensado: todo el mundo, en Barcelona, desborda de pasión y alegría, menos ella, que debe de estar en cama. Hace demasiado tiempo de todo. Volví a pensar en ella hace unos años, cuando se produjo aquel enorme hundimiento en el Carmel, pero no la llamé. Siempre les toca padecer a los más desfavorecidos. Y yo he salido de la vida de algunas personas por la puerta de servicio. No sé, creo que jamás volveré a ese barrio. Me dolería no ser capaz ni de sentir tristeza.