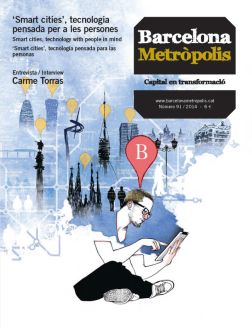En un barrio sin plaza central, sin una gran iglesia, sin monumentos atractivos, la carretera de Sants –fabulosa sucesión de zapaterías, tiendas de ropa, adornos para el hogar y bares rendidos a cultos grasientos– ejerce de espina dorsal. Pero la luz prefiere los barrios que crecen como nidos de calles a sus orillas.
Son esos faros que resbalan sobre carreteras húmedas y azules, mientras la raya del alba crece invisible tras una gasa de contaminación, los primeros que se acercan a la fortaleza octogonal del mercado transportando vísceras frías, porciones de cadáver animal. Una luz pálida lame las primeras casetas que justo ahora abren, y suena un murmullo de cajas y de saludos, descargas de mangueras, fuertes chorros de agua y espuma rosada, el penetrante perfume del sudor humano vagando sobre la verdura fresca.
A la salida encontrarás la placita de arena que ya no existe y si afinas el oído puedes volver a escuchar fragmentos de las historias que rumiaba tu abuela y que parecía tan imposible que se perdiesen como ahora recobrarlas (¿y quién haría ese esfuerzo?). Al extremo está la calle que se curva antes de transformarse en unas escaleras que parecían la entrada a un almacén mágico y que se limitan a desembocar en un descampado colapsado de coches.
El sol cobra altura al cruzar el patio de los Maristes y una leva cualquiera de chicos desayuna, patea balones, se aclimata al placer sensorial y al miedo. Te distraías de la lentitud mental de tus compañeros con la vista fija en el partido de la tarde: no conoces nada mejor que poner la bomba del corazón a pleno rendimiento; y en el pasillo donde cuelgan las orlas antiguas diez años atrás parecen una distancia sideral y te estremece visualizar ese 74 o 75 donde solo eres un embrión mental que se alimenta de las esperanzas de tus padres.
Un amarillo solar impacta en las aceras y los peatones de la carretera de Sants se refugian en tiendas climatizadas. En un barrio sin una plaza central, sin una gran iglesia, sin monumentos atractivos, esta fabulosa sucesión de zapaterías, tiendas de ropa, adornos para el hogar y bares rendidos a cultos grasientos ejerce de espina dorsal. Pero la luz prefiere los barrios que crecen como nidos de calles a sus orillas, garabatos serpenteantes que forman con sus curvaturas caprichosas plazas demasiado recoletas y sombrías para imponerse como un paso inexcusable: Màlaga, la Farga, Osca… nombres que están disueltos en un juego de amistades fugaces que parecían crecer de semillas eviternas.
Y ya son más débiles esos rayos que acarician las altas torres de ladrillo que crecen del asfalto, y que desde aquí parecen tótems orgullosos de un pasado industrial: humo, fuego, vidrio, ceniza, lesiones cervicales, economías tan frágiles que podrías desmenuzarlas con los dedos: la pesadilla de trabajar para comer, las metas humildes, no estirar más el brazo que la manga, quien mucho abarca poco aprieta y la resignación de los hijos tras el sueño de la pujanza sexual: círculos misteriosos donde ruedan y ruedan y ruedan las vidas de los que se quedan atrapados aquí.
Es ya una luz declinante la que extrae destellos plateados del estanque que se extiende en la Espanya Industrial como una fantasía sin arraigo desde la que puedes ver las calles sin brillo con las que el pueblo de Sants se suturó con L’Eixample. Si aplicaba el oído, podía escuchar anticipaciones de una vida más intensa y veloz, la casa donde naciste (tan pequeña que en tus recuerdos siempre estáis los cinco en la misma habitación) se reduce a una burbuja de tiempo terroso y lento.
Bajo la noche que crece en todas las direcciones brilla la estación de Sants como una plataforma espacial. A determinada altura podríamos contemplar cómo se despliegan las líneas férreas sobre la extensión de la tierra, pero allí sentado comparto el espacio con unos padres neguitosos, grupúsculos de mendigos, chicas que besan a sus novios con calcetines deportivos azules y un policía de ronda. Ninguno repara en tu figura espectral, como si tus átomos estuvieran demasiado sueltos. Pero si se diese el milagro de que alguno de ellos te preguntase por tu destino, les dirías con una voz húmeda de emoción: “Cualquier sitio, cualquier otro sitio estará bien”.