Cuando pensamos en las cuestiones esenciales de nuestra sociedad –y la educación es una de ellas–, tenemos que ir con cuidado para no poner el carro delante de los bueyes. Vivimos en una época incierta y, como si estuviéramos patinando sobre una delgada capa de hielo, buscamos la seguridad en la rapidez. Pero eso hace aún más necesario no dejarse cegar por la vertiginosidad de los cambios y la urgencia de los problemas inmediatos.
De repente, parece como si internet no solo fuese el tejido de nuestras vidas, como decía Manuel Castells, sino que también fuera su solución. Toda pedagogía, antes de emprender práctica alguna, debe preguntarse por las finalidades de su acción, por cuál es el modelo social y de persona que promoverá. Por eso de vez en cuando es relevante plantearnos algunas preguntas. ¿En qué sociedad vivimos y en qué sociedad queremos vivir? ¿Cuál es la idea de educación imperante y cuál la que quisiéramos que fuese? Si la educación ha de estar necesariamente a cargo de maestros, ¿cómo somos y cómo deberíamos ser? Repasemos algunas respuestas.
El estado actual de nuestras condiciones sociales fue definido con una afortunada metáfora por el sociólogo Zygmunt Bauman en el último año del siglo XX: somos una sociedad líquida. El tipo de vida que se está normalizando es el de empezar y acabar constantemente nuestros vínculos de todo tipo (sentimentales, laborales, familiares y educativos). Una forma de vivir que legitima socialmente la experiencia de la inestabilidad y el cambio constante. Y la potencia de internet y todas sus aplicaciones ha hecho posible muchas de las prácticas sociales características de esta manera de vivir tan líquida. ¿Alguien recuerda que no hace muchos años no era posible cancelar una cita o modificar la hora o el lugar de la misma media hora antes? Si lo pensamos bien, una anécdota como esta tiene implicaciones muy profundas. Puede modificar de arriba abajo el modo en que nos relacionamos con los demás y el valor que damos a nuestros compromisos, por ejemplo. Ahora bien, una vez instalado este régimen de relaciones sociales, ¿solo podemos sobrevivir adoptando la característica de los líquidos? ¿Adaptarse y aceptar en lugar de ser resistentes y beligerantes?
Pensar la metáfora líquida en educación es ambivalente. Seguramente no nos gustará la significación conformista de aceptar calladamente lo que tenga que venir. Pero quizás sí que nos resultará atractiva la idea taoísta de ser como el agua, que, pese a las dificultades, siempre permanece de una forma u otra. Ni la flecha ni la piedra le hacen ningún daño, sino que, al contrario, con el paso del tiempo es el agua la que acaba modelando la roca. Pedagógicamente hablando, el mayor acierto de Bauman fue, en un escrito muy poco conocido, rescatar a un olvidado psicólogo llamado Gregory Bateson que en los años sesenta acuñó el concepto siguiente: el aprendizaje terciario. Se refiere a la persona que ha adquirido la habilidad de modificar las alternativas que hasta entonces había aprendido a esperar y controlar. El individuo que ha alcanzado el nivel de aprendizaje terciario ha aprendido a cambiar los hábitos ya adquiridos y a hacerlo de manera no traumática. Lisa y llanamente: la estabilidad de su yo no depende de la estabilidad de sus vínculos sociales. ¿Tal vez sea este el objetivo educativo más importante que deba de tener hoy un educador?

Unas nuevas corrientes pedagógicas inspiradas en Jacques Rancière defienden la idea del maestro emancipador, cuya función solo debe ser movilizar la voluntad del alumno y potenciar suatención. En la imagen, maestros de la Escola Pere Vila, del barrio barcelonés de Sant Pere, enseñando el funcionamiento del ordenador a una alumna.
El debate sobre si las escuelas y sus miembros tienen que ser los proveedores del conocimiento es interesante, pero no nos podemos contentar con respuestas simples. Las defensas encarnizadas de una escuela transmisora de certezas que ha de protegernos de la duda permanente, tal como han hecho algunos pedagogos contra el mundo, resultan anacrónicas. Además, es un reduccionismo pedagógico atribuir los problemas que la sociedad y la escuela tienen hoy a los principios de la escuela activa. Es algo más profundo que eso. Pese a que en cada territorio el activismo pedagógico se fue traduciendo históricamente de una manera o de otra, la parte fundamental tiene que ver con un “espíritu de época” global que ha cambiado. Lo mismo pasa con la mengua de autoridad per se de las figuras, no sólo los maestros, que tradicionalmente la habían tenido.
La escuela no puede dar la espalda a la herramienta más potente de transmisión de información que hoy existe. Pero también es evidente que maestros y profesores no solo transmiten información; no lo harían aunque se limitasen a impartir conferencias monologales. Porque la escuela que conocemos, una institución moderna vinculada al estado nación y que tiene una breve historia de solo doscientos años –no lo olvidemos–, es algo más que eso. Y no porque se eduque en valores y en actitudes, que también, sino porque, sobre todo, transmite una idea de fondo mucho más poderosa. Es la que señalaron críticos sociales como Ivan Illich: “La escuela enseña la falsa necesidad de ser enseñado”. Esta idea sí es revolucionaria.
El filósofo Lyotard escribió en 1979 que la posmodernidad era la incredulidad respecto a los grandes relatos. La institución escolar es uno de estos grandes relatos en los que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se empezó a dejar de creer. Contra toda la tradición moderna de los siglos XIX y XX, que asumía que la educación era sinónimo y herramienta de liberación, adquirió fuerza la idea de que cierta manera de educar no libera. Se rompió el consenso que hasta entonces izquierdas y derechas, católicos y laicos, habían ido construyendo sobre la necesidad de una educación proporcionada por el Estado y aplicada en forma de generalización de las instituciones escolares.
Pero en los últimos años, a menudo utilizando las posibilidades que ofrecen las tecnologías en red, están apareciendo cada vez más movimientos educativos en la línea de afirmar todo lo contrario. El homeschooling, el unschooling, el flexi-schooling, el aprendizaje invisible, la educación expandida, les pedagogías procomún y muchas otras variantes proponen llevar a cabo la educación de forma alternativa a la escuela, especialmente a la escuela como institución estrechamente curricularizada por las administraciones. En la base de estos movimientos están las críticas formuladas años atrás por autores como John Goodman, John Holt o el propio Ivan Illich, que alertaban de que la institución escolar nos podía llevar a distopías como la de 1984 de Orwell o el mundo feliz de Huxley; más bien la última, en la que las personas ya no tienen el hábito de pensar críticamente y viven instaladas en un plácido sueño que las incapacita.
Algunas de estas corrientes comparten un cierto discurso que podríamos denominar pedagogía líquida. En síntesis, compartirían que la educación debe llevarse a cabo a través de métodos que se adapten constantemente a cada contexto y situación, y que la finalidad educativa última es promover un modelo de persona adaptable a los cambios y a la incertidumbre y con capacidad para interpretar la realidad sin necesidad de referentes universales y absolutos.
Al mismo tiempo, hay un grupo de educadores que, a partir de la idea de emancipación de Jacques Rancière, están cuestionando la figura del maestro. Según esta idea, ni la escuela tradicional, ni la escuela activa y progresista de John Dewey, ni la pedagogía crítica de Paulo Freire son auténticamente emancipadoras. Hay tres tipos de maestro que no tienen un efecto liberador: a) el maestro explicador, que lo da todo masticado para memorizar; b) el maestro socrático, que simula ser ignorante para, a través de sutiles preguntas, llegar al objetivo fijado de antemano; c) el maestro facilitador, que entiende el conocimiento como construcción activa y sitúa al alumno en el centro, pero que, por desgracia, lo considera incapaz de aprender sin las pautas y secuenciaciones que él le prepara en función de sus necesidades de aprendizaje. Un cuarto tipo, en cambio, d) el maestro emancipador, asume y anuncia que todo el mundo puede aprender por sí mismo. El maestro solo debe movilizar la voluntad del alumno y potenciar su atención.
¿Podría ser el maestro emancipador una buena referencia para el nuevo paradigma digital? Que cada uno piense y decida. Así lo tendría que hacer cada educador. Pero para ello harían falta menos recetas y dogmatismos y más pensamiento pedagógico en las facultades de educación. Solo así maestros y profesores podremos cuestionar tanto lo establecido como la última moda politicopedagógica antes de tomar decisiones importantes. Si no, como escribió Herbart, el padre fundador de la pedagogía, “la mera práctica solo producirá rutina, y bastante limitada”. Esperemos, pues, que la importancia de la reflexión pedagógica no se pierda en el tiempo, como las lágrimas en la lluvia.




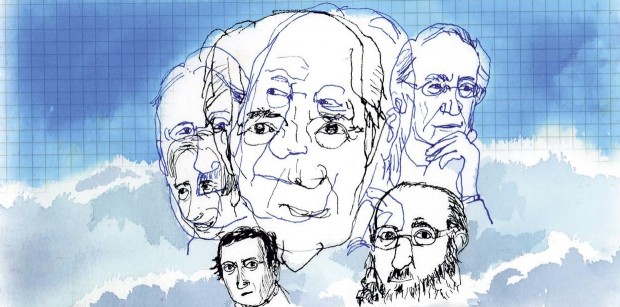
Pingback: L’escola. De la crisi a la revolució | Núvol