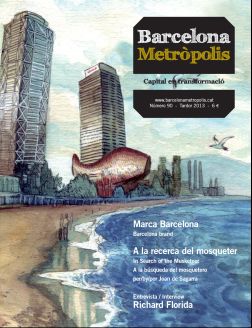La ciudad que quería ser el París del sur se ha quedado sin espacios para refugiarse del tráfico y el ruido, para pasear sin tener que mirar escaparates, para leer en calma, y compensa la falta de capitalidad con la grandeza de las cifras. Haría falta un nuevo realismo para enterrar la ufanía de la Barcelona guapa que impulsaron los consistorios de la gran subasta, y recuperar la ciudad para usos más sostenibles.
Dentro de la retícula del subsuelo del Born, el visitante pisa el empedrado de las calles derruidas por Felipe V. Con ello y con los restos arqueológicos exhibidos en el espacio museístico del recinto se puede hacer una idea de la vida barcelonesa de hace tres siglos. Una serie de palabras desperdigadas por el suelo como pellejos de animales muertos nos dan en su extrañeza la medida del paso del tiempo y de los cambios en la vida material catalana. Palabras expulsadas del vocabulario y olvidadas al trastocarse la realidad de la que eran signos. Derribadas ellas también por el Decreto de Nueva Planta, dichas palabras guardan en el misterio de su etimología el secreto de una vida aniquilada. Ellas y otras como ellas son las ruinas del lenguaje.
La visita permite imaginar la concentración de actividad en la Barcelona del siglo xviii, por otro lado evidente en la nomenclatura de calles y callejones del barrio. En el siglo xix el carácter de homo faber del catalán se acentuó aún más con la multiplicación de fábricas y talleres, que se saltaron la Rambla para ocupar los grandes espacios monacales desalojados por los alborotos de julio de 1835. A finales de siglo, la burguesía fabril se sentía lo bastante fuerte para impulsar una Exposición Universal, la primera de España. Muchas historias de la Barcelona moderna comienzan por este momento expansivo, cuando la ciudad, en palabras de Verdaguer, aspiraba a convertirse en el París del sur. Fruto de una psicología colectiva cuidadosamente descrita por Narcís Oller, la pretensión de medirse con París implicaba aspirar a la capitalidad cultural y económica del Mediterráneo. Hoy, transcurrido un siglo largo de aquella ola de optimismo, ya es posible hacer la suma y la resta de la construcción de uno de los mitos urbanos más potentes del último siglo.
Al principio del novecientos se inició lentamente la conversión de la ciudad industrial en turística. Barcelona había sido, como Milán o Turín, una ciudad volcada en el comercio y la industria. En 1908 comenzó a imaginarse también como un polo de atracción para el turismo de alto nivel que gravitaba hacia la Côte d’Azur y que, pocos años después, descubriría Biarritz. Aquel mismo año la Sociedad de Atracción de Forasteros puso en circulación los dos eslóganes con más recorrido de la publicidad urbana: el cosmopolitismo y el mediterraneísmo. La revista Barcelona Atracción, la primera de este género en España, añadía el componente cultural con fotografías de la recientemente comenzada Sagrada Família, de los edificios históricos y de la nueva arquitectura modernista. Poco más o menos, la misma fórmula con que los consistorios posolímpicos han pretendido dignificar una operación mercantil. Hoy los turistas atraídos por el genius loci siguen consumiendo Gaudí, Picasso, modernismo y gótico. La novedad son unos cuantos kilómetros de playa, miles de bares, restaurantes, discotecas y un comercio de calidad decreciente. Activos culturales posteriores, como la Fundación Miró, la Tàpies o el MACBA, quedan muy atrás en magnetismo popular. Pero, pese al pretexto cultural, la Barcelona posolímpica siguió apostando por los atractivos ya invocados tan pronto como la promoción turística se convirtió en un objetivo consciente. En 1929, en el libro Barcelona, publicado durante la Exposición Internacional, Manuel Vallvé se vanagloriaba de las “magníficas condiciones geográficas y climatológicas de que goza” la ciudad (página 140).
Estas condiciones, patentadas con el nombre de la marca del lugar, son actualmente el primer activo económico de Barcelona. Es un caso único de especialización entre las ciudades emprendedoras del mundo. Pero calificar a Barcelona de emprendedora podría ser en estos momentos un anacronismo. La importancia financiera, tecnológica, cultural y política de una gran ciudad es inversamente proporcional a su especialización turística. Y en vista de la masificación de los espacios asociados con la oferta del ocio, es imposible negar que la reconversión inaugurada en 1908 haya sido un éxito. El equilibrio proclamado en el título del álbum Barcelona artística e industrial de 1913 se ha decantado a favor del pretexto cultural para forasteros en busca de ocio. Barcelona ha pagado muy caro este éxito, como siempre que la cuantificación se antepone a cualquier otro valor.
Alejada de la producción, que ya había centrifugado hacia las zonas periféricas, Barcelona se reinventó en los años ochenta y noventa como espacio epicúreo con una pátina de modernidad administrada por el diseño y el cosmopolitismo de talonario. Si Porcioles había entendido que a un alcalde franquista el populismo le exigía bailar una sardana, el socialista Clos se sentía obligado a bailar la samba sobre un vehículo abierto a fin de que Barcelona pareciese, por un día, una metrópoli latinoamericana. Porcioles, gobernando una ciudad industrial expandida a un ritmo que dificultaba la planificación, tenía que hacerse perdonar su franquismo. Clos, en sintonía con los alcaldes precedentes, estaba convencido de gobernar una capital global y creía que tenía que hacerse perdonar su catalanidad.
Banalidad abrumadora
La comercialización del último metro cuadrado de espacio echó a perder la oportunidad de devolverle calidad real a Barcelona. Lo que se ha hecho después de la Guerra Civil es, pese a la inserción de prótesis prestigiosas, de una banalidad abrumadora. Más que la ciudad de los arquitectos, Barcelona ha sido durante los últimos tres cuartos de siglo un fenomenal “ancha es Castilla” de los constructores. Los arquitectos han contribuido a ello con la ideología de la ciudad compacta, defendiendo la densificación, pavimentando los escasos espacios abiertos y reduciendo a la mínima expresión simbólica las zonas ajardinadas o arboladas que son el signo de civilización en las grandes urbes de todo el mundo. En una ciudad completamente construida, se dejó perder la posibilidad de derribar la parte baja del Raval, como preveía el Plan Macià, para convertirla en el segundo pulmón (con la Ciutadella) de una ciudad asfixiada. “Qué despilfarro”, decían los burgueses del ochocientos, alarmados por la amplitud de las calles del Eixample. Para no despilfarrar, el siglo xx jugó la carta de los “espacios polivalentes”, de los “equipamientos”, del “ravalear”, de la “dignificación de los barrios” por deposición estratégica “de arte urbano”. Todo se aprovechaba.
La ciudad que aspiraba a ser el París del sur se ha quedado carente de espacios para refugiarse del tráfico y del ruido, para pasear sin tener que contemplar escaparates, para leer en calma. Pero compensa su falta de capitalidad con la fugaz grandeza de unas cifras cualesquiera. Por ejemplo, las de una clientela ávida de oferta sensual que antes de marcharse deja unos billetes sobre el tocador. “El escenario del mayor festival gay de Europa”, proclamaba el titular de un periódico. Y más abajo la justificación: “100 millones de euros para la ciudad”. O la pretensión de ser capital mundial del móvil, porque en ella se celebra una feria anual, mientras el gasto en investigación y desarrollo cae a niveles inferiores al 2% del PIB. Esta compensación psicológica de una realidad poco grata se condensa en el envarado triunfalismo con que el pasado mes de junio se anunciaba que El Prat recibirá diariamente el Airbus A380, “el avión más grande del mundo”, al mismo tiempo que el aeropuerto de Barcelona se ha convertido en sede del low cost.
En Barcelona ha dominado demasiado a menudo un clima de opinión que confundía laxitud con tolerancia, y que ha dejado al ciudadano en la más absoluta indefensión. El actual consistorio prometió cambiar este estado de cosas y fomentar el civismo; y sin duda se ha mejorado. Pero cualquier persona que circule por la ciudad puede observar todavía numerosas incidencias de vandalismo, de abuso de los medios de transporte, de burla de la legalidad o simplemente de mala educación. En Barcelona hay tradición de estas cosas. El novecentismo, que se esforzó en combatirlas, fue un idealismo y como tal fracasó. Hoy la ciudad tampoco es inmune ni impermeable a los nuevos peligros que comporta la globalización (el crimen organizado, el tráfico de personas o el terrorismo islámico), amenazas que superan las atribuciones del gobierno municipal y que tocan de lleno a la política de inmigración, al código penal y a la colaboración entre la policía autonómica y los servicios del Estado.
Quizás haría falta un nuevo realismo para enterrar la ufanía de la Barcelona guapa que promovieron los consistorios de la gran subasta. El área de urbanismo trabaja actualmente en la línea de la sostenibilidad y la atracción de inversiones productivas. Sus responsables son perfectamente conscientes de que habría que pasar del turismo depredador a un turismo más selecto y por tanto más minoritario. Pero si quiere avanzar de las intenciones a las realizaciones, la política municipal tendrá que poner a raya al lobby hotelero y recuperar la ciudad para usos menos llamativos y más sostenibles. Eso o convertir a Barcelona en una ciudad muerta como Venecia, pero con la suciedad, la codificación espacial y la autoridad alternativa de Nápoles. Porque Barcelona, que perdió la influencia austríaca en 1714, parece peligrosamente atrapada dentro de la “marca mediterránea”